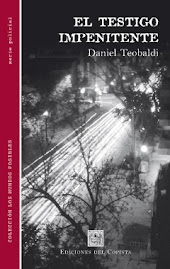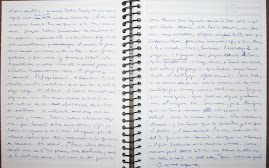Ferrari buscó la página final del libro que estaba leyendo, esa página que siempre se deja para tomar notas. Allí escribió algo que le sugirió todo lo que había estado viendo: Buscando el Sur. Con el tiempo he aprendido a ser paciente. La urgencia que animaba mis actos pasados puso, en muchas ocasiones, una gota que inclinaba, peligrosamente, la balanza hacia extremos poco claros. Siempre supuse que la mejor manera de responder a lo que los demás me requerían era procediendo con extrema rapidez, y como sabían que yo concretaba los pedidos con tanta celeridad, exigían más premura cada vez. Y todo fue convirtiéndose en una nebulosa esfera de nieve que, según pasaban los minutos, cobraba más volumen. Eso me dio la pauta clara de lo que estaba ocurriéndome: un aceleramiento inconsistente, que siempre acababa en medio de una frustración más. Porque después, me quedaba ese sabor de lo marchitable, de lo contingente, de lo pasajero, puestos todos allí: en fila y en ese orden.
Ferrari leyó lo que había escrito. Pensó en lo que había escrito.
Una imagen interrumpió la concentración de Ferrari: un brazo levantado de un individuo y, en el otro extremo, otro individuo que se acercaba hasta la mesa en la que permanecía el que tenía el brazo levantado.
Dos amigos, pensó Ferrari.
Ya se sabe que cuando dos individuos, después de muchos años sin verse, se encuentran, se invitan a tomar un café, se meten en un bar y saltan, comunitariamente, de un año a otro, contándose hasta el color de los pelos de los perros que, sucesivamente, han tenido, desde que se dejaron de ver. Se ríen, se entristecen, se dan cuenta de los años que han pasado, de los años que les han pasado. Después de dos o tres horas, de cuatro o cinco cafés, se saludan, quedan en verse, y salen a la puerta, se intercambian los números de teléfonos, y se van, cada cual para su lado. Y si los agarra la nostalgia, alguno de esos domingos por la tarde, uno de esos domingos de invierno, en los que el día parece despedirse de la vida, se hablan y se saludan.
Y todo respondía a esto que acababa de pensar Ferrari: por lo que trascendió, por los volúmenes de ambos, la cosa era así.
Después de preguntarse por las respectivas familias, por los destinos de cada uno, por las profesiones, entraron en el plano de las reflexiones matizadas con recuerdos, salteados recuerdos, de los tiempos de la facultad y de las reuniones, y de lo que habían vivido en ese momento.
Uno de los individuos dijo:
- Alguien me había dicho que la vida estaba en otra parte, que no la iba a encontrar en los libros ni en las bibliotecas. Me enfrentaba a lo más profundo de mí, a lo que, acaso, no deseo adolescer jamás. Después me encontré con el que me había dicho esto. Me contó que había andado vagabundeando por el mundo, y que volvió asqueado de la vida. Sin embargo, seguía pensando que la vida no estaba en los libros. Mi capacidad para pensar en forma de palabras había empezado a declinar, antes de haberme encontrado con este individuo. Lo único que logró fue confirmar mi inercia hacia un estado al que no quería llegar.
- Mirá, hay algo parecido que me ocurrió a mí...
Ferrari ha regresado al libro de cuentos, y elige uno, casi al azar, que se titula "El signo".
Me dijeron que podía encontrar en ese lugar al hombre que estaba buscando. La mañana en la que llegué al pueblo, parecía una antesala temporal del infierno. Arriba, un sol plateado calcinaba las piedras, y desde lejos se podía ver una nube blanca de polvillo, azotada por un viento tan blanco y tan espeso que no me permitía tener la percepción del cielo. Desde que llegué a este lugar, no pude ver más el cielo celeste que había dejado en la ciudad. Sin embargo, tampoco sabía que no habría de verlo por muchísimo tiempo. La mancha blanca se perfilaba, temprano, sobre una cadena imponente de cerros lejanos, y avanzaba, lentamente, hasta llegar a las calles del pueblo, donde sólo vagaban algunas mujeres cubiertas con un largo hábito negro, desde la cabeza hasta los pies, dejando espacio libre, exclusivamente, para los ojos.
Tuve una sensación: las horas transcurridas en el tren formaban parte de un pasado remoto, casi transfigurado en pesadilla, de la que solamente llegaban hasta mí algunas imágenes deformadas por la memoria traicionera. Después de todo, la mayoría de los que me habían impulsado a buscar a ese individuo, ya estaban muertos. Solamente quedábamos mi pasado, mi memoria y yo, como únicos combatientes contra el olvido. Ya nadie podría objetar que mi vida era sencilla, porque después de haber atravesado semejantes pruebas, para comprobar que aún estaba aquí y que pertenecía a este mundo, cualquiera podría haber llegado a la conclusión de que este hueso era duro de roer.
En el pueblo los hombres hablaban poco; las mujeres no demoraban su tiempo en esas cosas, de andar preguntando quién era quién. Solamente los ancianos estaban en ventaja como para poder orientar mis pasos, porque el resto de lo que pudiera saber sobre el individuo descansaba en la memoria de unos pocos y añosos desconocidos.
Esa misma tarde, una pensión gastada me daba algún refugio. Sus paredes conocían el paso decisivo de los años, y quienes habitaban ese lugar albergaban en sus miradas ese sentimiento inexorable.
Mi habitación tenía un baño exiguo. Aproveché para ducharme.
Después, levanté la persiana de la ventana. Pude ver la calle, una calle desierta, como las de los suburbios en tarde de domingo. Silenciosa y desierta. Era como si la gente se hubiera llamado a sus interiores, para desde allí esperar. Sin saber qué. Esperar.
Sin embargo, a través de la ventana de la casa que estaba frente a la pensión, alcancé a entrever cómo, detrás de las cortinas, unas figuras humanas que se movían acompasadamente, como contoneando sus cuerpos al ritmo de alguna música desconocida, proyectaban sus sombras. Advertí que eso me llamaba la atención, pero traté de disimularlo. O, al menos, de contenerlo. No quería que me identificaran ni que me reconocieran, asomándome por la ventana para espiar. Prefería mantenerme a un costado, contra uno de los marcos.
Detrás de la ventana de la casa de enfrente, una de las figuras era más alta. Tenía los cabellos cortos. Presumí que se trataba de un hombre. La otra figura era femenina. Permanecí observando, un momento más. Luego de un contoneo, que se hacía más brusco, cada vez, la figura femenina manipuló un instrumento con la forma de una gran espada, y atravesó varias veces a la otra figura que tenía enfrente, hasta que cayó exánime, con la espada clavada en el pecho.
Como obedeciendo a un impulso desconocido, me desplacé hacia uno de los costados de la ventana, tratando de ocultarme. No sabía bien de qué me estaba ocultando, pero tenía plena noción de que eran los otros los que estaban haciendo cosas extrañas. Cuando uno va a un lugar como ese a matar a un individuo, trata de cuidar absolutamente todos los detalles.
Desde el costado de la ventana seguí observando lo que ese teatro de sombras me ofrecía. Entonces, vi cómo el individuo atravesado por la espada se lenvantaba, y con la lógica flojera de piernas que hacía contener el cuerpo, se extraía el hierro del pecho. Mientras, la mujer lo miraba, parada frente a él. Después, ella, abrió la ventana, de par en par y los dos se apoyaron en el antepecho de la ventana, él, dejando que la sangre manara abundantemente de su pecho, manchando la pared, del lado de afuera. Ambos se miraron se dieron un beso prolongado, y el hombre cayó de bruces en la ventana, dejando la mitad de su cuerpo afuera.
Salí de la pensión, tratando de buscar al hombre que pendía, muerto, en la ventana. Miré los alrededores y ubiqué la ventana de mi habitación, que había dejado abierta, para orientarme. Cuando la encontré, me di vuelta y pude localizar la casa que daba al frente de la ventana, lugar en el que se habían producido los hechos. Pero no encontré nada.
Regresé a la pensión. Busqué al encargado y le pregunté si la casa en cuestión era esa. El encargado, con un asombro casi siniestro, me respondió sí, señor, es esa. Volví a mi habitación y allí estaban: el hombre, con la mitad de su cuerpo afuera, la gran mancha roja en la pared y la mujer que regresaba al interior de la casa.
Miré hacia los costados, tratando de reconocer el lugar en el que había estado hacía un momento: todo permanecía en un orden estricto. Salí de la pensión, nuevamente, buscando la ventana siniestra. Pero no la encontré.
Cuando regresé, el encargado de la pensión, que estaba apoyado contra la pared de la puerta de entrada, me dijo aquí ocurren cosas raras, señor.
Lo miré y empecé a comprender.
Pensé que este episodio no habría de detener mi búsqueda inicial. Aunque, con el paso de las horas, mi búsqueda se transformaría en una obsesión.
Cuando regresé a mi habitación, me costó recuperar la serenidad. Cargaba en mis hombros con el peso de lo incierto, y nada hay más devastador que la incertidumbre. Entonces, decidí salir a caminar por las calles, hasta que se hiciera la hora de cenar.
Antes de llegar a la puerta del edificio, me detuvo el encargado de la pensión. Usted está buscando a una persona en este lugar, me dijo el encargado. Sí, le respondí. Mire: vaya hasta la policía. Allí va a hallar una respuesta, agregó. Y usted cómo sabe esto, le pregunté. Acá se sabe todo, me respondió. Y entró a la pensión.
Fui caminando con una cierta precaución, casi con temor. No podía dejarme sorprender por hechos que me dejaran sin explicaciones. Por el contrario: yo había ido a ese lugar en busca de respuestas.
Al detenerme en la puerta de la oficina policial, pude ver que había dos guardias apostados en la entrada, armados y en posición firme. Pregunté a uno de ellos si me podían atender adentro. Reaccionó con una seña hecha con la cabeza, indicándome que entrara.
En el interior había solamente un individuo trabajando frente a una máquina de escribir. El individuo estaba de espaldas a mí, de modo que tuve que carraspear para que se diera vuelta y me atendiera.
- ¿Qué desea? ¿Algún trámite?
- Necesito preguntarle por una persona.
- Deme sus datos.
Una vez que escribió el nombre y el apellido del individuo que yo estaba buscando, me dijo espere un momento, y fue hasta un archivo, con cajones metálicos, que estaba a unos pocos metros. Abrió el segundo cajón, y comprobó que allí no constaba la información requerida por mí. En el tercer cajón halló una carpeta, la sacó, comparó los datos que tenía y volvió hasta donde yo aguardaba.
- Este es el que usted busca, afirmó, al tiempo que me entregaba la carpeta abierta, con una ficha con datos, y lo más curioso para mí: una foto de aquel a quien yo no conocía, pero que sí estaba buscando. Miré durante un largo momento la foto, porque se trataba de alguien cuya fisonomía me resultaba familiar. Pero no era más que eso: una mezcla de memoria y de imaginación que confundía los contornos.
- ¿A dónde está esta persona?, le pregunté.
- En este lugar, en la celda veinticuatro, me respondió.
- ¿Puedo verlo?
- Venga.
Seguí al empleado por un largo pasillo, hasta que llegamos al sector de las celdas. Eran varias, pero, en realidad, no estaban todas ocupadas; solamente pude contar unos diez presos.
En frente de la celda veinticuatro, nos detuvimos. Adentro había un individuo leyendo, recostado en el jergón.
- Tenés visitas, le dijo el empleado al preso. El preso bajó el libro que estaba leyendo y me miró.
- ¿Qué busca?, me preguntó.
- Necesito hacerle algunas preguntas.
El preso no tuvo inconvenientes. Se sentó y me dijo pregunte lo que quiera.
Apenas mantenida la primera conversación, no me costó caer en la cuenta de que estaba frente a alguien que había tenido severas lesiones emocionales desde que se reconocía como tal. Cuando me dijo que tenía padres que desconocía, empecé a explicarme ciertos comportamientos.
Busqué en mi memoria unas clases de psicología social a las que había asistido, durante mi cursado en la facultad, en los tiempos en los que me interesaba la antropología. En esas notas pude verificar lo que estaba intuyendo, con esa persona: no admitía otra lectura que no fuera una certeza de lo que le estaba ocurriendo.
Miré las notas que había tomado, y comprobé que la coincidencia era casi plena. Sin embargo, había en él algo que seguía captando mi atención, por más que se tratara de un individuo despreciable. Siempre quise estar frente a alguien que había tenido una experiencia de esa naturaleza.
Nunca, antes, pude dejar de admitir que la verdad tenía diversos rostros, y que la mediocridad se disfrazaba con velos de seda para hacernos creer que no era lo que veíamos. Suponía que los mejores momentos de la vida de un hombre transcurrían junto a los suyos y en su lugar natural, ese espacio que lo había visto nacer y desarrollarse, en armonía con ese universo pequeño. El desarraigo, lo único que producía era resentimiento y desconfianza.
Miré ese rostro surcado con los estigmas del destierro y me pude explicar tantas cosas, que me vi obligado a replantear la consideración que tenía de ese hombre.
Al día siguiente, regresé.
Caminé por el pasillo que me conducía hasta su celda. A medida que me aproximaba, experimentaba una opresión en el pecho, algo que presionaba sin piedad el centro de mi cuerpo, algo que me impedía llegar. Debo reconocer que, cuando estuve frente a la puerta de la celda, mis piernas estaban aplastadas por el cansancio.
Me detuve un momento, como tratando de tomar fuerzas renovadas, cuando sentí el alivio que necesitaba para continuar. Pero, al ingresar a la celda, me encontré con que se había ido. Pensé en lo peor: en que había escapado.
Permanecía en un estado de parálisis, cuando un guardia se acercó y me preguntó a quién buscaba. Al hombre que estaba en esta celda, le respondí. Entonces me preguntó: ¿por qué busca en este mundo a quien ya no pertenece a él?
Y se fue.
Quedé perplejo. Por unos momentos, no supe qué hacer. Miré a mi alrededor, y solamente hallé el silencio sordo de un pasillo desierto.
Traté de alcanzar al guardia. Había algo que me impulsaba a buscar a esa persona, que, no tenía dudas, habría de ofrecerme una respuesta.
Examiné ese pasillo y otros más, pero no pude hallar al guardia.
Regresé a la pensión con las manos vacías, y una impotencia desmedida.
Porque, la memoria alcanzó a revelarme que el rostro del guardia coincidía con el rostro del individuo que había sido apuñalado por la mujer.
A la mañana siguiente, el encargado de la pensión me dijo que me retirara, porque necesitaba la cama para otra persona.
El pedido me resultó extraño, pero cumplí.
Con mi equipaje en la mano, el encargado me dijo que alguien me esperaría en la estación, y que el tren saldría en una escasa media hora. No alcancé a explicarle que no quería irme, porque dio media vuelta y se fue.
Llegué a la puerta de la pensión, y un individuo de contextura física grande, levantó mi equipaje y lo llevó hasta el baúl del auto.
En la estación de trenes, como siempre, vacía, la máquina se asomaba amenazante. Sólo había dos individuos, cerca del andén. El cochero me llevó el equipaje, lo entregó al guarda, y se retiró.
Subí lentamente al tren, y me ubiqué al lado de una ventanilla. El vagón no tenía más pasajeros que yo.
Y cuando miré a través del vidrio, los únicos individuos que había en el andén de la estación eran el tipo que había sido apuñalado por la mujer, y el encargado de la pensión. Y junto a ellos, el guarda, que no era otro que el preso. Todos me saludaron y quedaron viendo cómo el tren se alejaba.
Y yo quedé viendo cómo me alejaba de ellos, para siempre.
- Eso es como cuando los perros se pelean por una hembra en celo: todos la quieren para sí, pero cada uno la defiende del otro. Es como un festín al que sólo algunos tienen acceso. Después, cuando de exudar ese aroma transformador, los galanes la olvidan. Y ella, también se olvida, dijo uno de los que se habían encontrado en el bar, después de tanto tiempo.
- De todos modos, nunca más lo volví a ver al tipo. Cuando regresé y tuve que hacer el informe, nadie creía en lo que me había pasado en el pueblo. Era como un pueblo de esos, bueno, uno de esos pueblos fantasmas, en los que quedan solamente algunas personas, y que progresivamente va desapareciendo. El tipo de la pensión era perfectamente reconocible: tenía un tajo en el cuello, en forma de letra Y, y en la frente una marca, como un signo en forma de cruz, que lo identificaba. Como cuando Dios marcó a Caín, ¿te acordás de la Biblia? Lo marcó para que los otros pueblos lo reconocieran y no lo dejaran entrar. Pero nada.
Ambos permanecieron en silencio unos momentos, hasta que uno ellos dijo bueno, tengo que seguir camino. El otro agregó que había sido una experiencia formidable reencontrarse con él. El primero se levantó, le dio la mano y se fue. El otro permaneció unos minutos más, sentado esperando que el mozo trajera la cuenta.
Ahora, Ferrari podía verlo mejor.
El individuo se puso de pie y buscó la salida, y vio que esquivando las mesas iba a poder salir, e hizo un camino entre mesas, que desembocaba en la mesa en la que estaba Ferrari, y cuando se acercó, Ferrari pudo distinguir un tajo en el cuello con la forma de una letra Y, en mayúscula, y una seña en la frente, con la forma de una cruz.
Este cuento pertenece al libro La otra mirada, Ediciones del Copista, 2007.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)