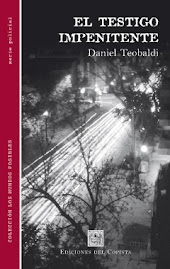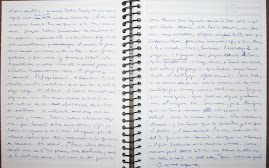Diario de Venecia
22 de abril
Había tomado la indeclinable decisión de irme, porque no quería quedarme nuevamente solo. Durante todo el día había pasado buscando un alojamiento diferente al que estaba, y no hallaba uno que no tuviera lo que tanto daño me hacía: el ruido ensordecedor de los otros. Sin embargo, pensar en la absoluta soledad, era apenas una utopía irrealizable, desde el momento en que me había declarado ser humano.
Tenía a Vivaldi en la cabeza todo el día. Cuando escuchaba su música, se me venían, como trombas desbocadas, las imágenes de las iglesias y palacios venecianos, que tanto había admirado y que tanto me habían subyugado en los días de aquel otoño que caminé por la ciudad. Vivaldi, el "prete rosso", se asomaba por detrás de uno de esos muros, desgajados, como si hubiera estado espiando cada paso que daba, en una ciudad que, a esas alturas, estaba desierta, porque mi memoria había hecho una abstracción de las personas y había dejado lo que perdura: su arquitectura y su arte.
Todos estos recuerdos me habían empezado a provocar una sutil maraña en la percepción que tenía del tiempo. En efecto: eran tantos y tan tortuosos que estaban formando una especie de nudo cruel, oscuro, denso. Casi impenetrable.
23 de abril
Entonces, me detuve en una esquina oscura, a pesar de que apenas promediaba la tarde. Venecia parecía tener esos rincones que me dejaban inerte, como si estuviera demorando los minutos frente a una memoria ausente y ahora quisiera recogerla como se recoge un fruto recién caído del árbol, sólo que este árbol, tenía toda la apariencia del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal. El concierto para dos violines y cuerdas de Vivaldi estaba sonando en su versión original en el atrio de una vieja iglesia cerrada y casi derruida. Era un grupo de jóvenes músicos. Me acerqué hasta ellos, y pude verlos en su estado de ascesis, con sus ropas raídas y sus miradas puestas en los instrumentos y el espíritu entero depositado en los sones dorados que afloraban de esos arcos.
24 de abril
Fui hasta el hotel y me quedé en la puerta, mirando cómo empezaban a caer las primeras gotas de una lluvia serena, que apenas humedecían el piso. La calle era angosta y empedrada. En frente había una casa con planta alta, de esas casas del siglo XIX o más antiguas, que persisten al paso del tiempo gracias a la insistente conservación de quienes se empecinan en vivir en ellas.
En la planta alta había una gran ventana abierta, de cuyo interior provenía la música apacible de un piano, que parecía acariciado en sus teclas. Permanecí escuchando esa música y admirando la lluvia.
Greta se levantó del sillón y fue hasta el piano. Escuché unos sones que reflejaban la perfección dorada de una armonía sólo comparable con el sonido de la naturaleza. Después de ese éxtasis, el silencio, la ventana abierta, que daba a la calle, la lluvia, la noche, y toda la noche en Greta.
25 de abril
El bosque era una figura perfecta frente a la casa. Permanecimos allí toda la mañana. No quise preguntarle a Greta nada. Ella nada me preguntó a mí. No queríamos, acaso por un pacto tácito, hablar de nada que formara parte del pasado. De nuestros pasados. Éramos puros presentes y no habríamos de buscar nada más que eso: seguir siendo presentes puros.
26 de abril
Cuando desperté, Greta no estaba a mi lado. La cama parecía un páramo desolado. Por la ventana entraba una luz blanca y húmeda. Permanecí acostado, mirando el techo lejano y gris. El piso era de una madera monótona y las paredes estaban cubiertas con cuadros. Traté de recordar algo de lo que había ocurrido la noche anterior, sin embargo todo se me aparecía en medio de una bruma viscosa.
27 de abril
Fui hasta la ventana. Miré hacia afuera. Un aire húmedo y fresco confirmaba la sensación que había dejado la lluvia tenue que había caído durante la noche. Pero ya no estaba en la planta alta de la casa frente al hotel de Venecia. Ahora, la ventana me descubría un lago apacible y rodeado con árboles; y el edificio era, ahora, una casona, en el campo.
Salí de la habitación y busqué a Greta. Recorrí pasillos infinitos y en penumbra, hasta que desde lejos escuché el piano de Greta. Me dejé llevar por ese sonido, y de lejos vi una luz poderosa que venía de una de las habitaciones de esa casona unánime. Luz y música eran una sola misma materia; una sola y misma esencia, ambas girando en torno del cuerpo desnudo de Greta, quien, en medio de un éxtasis de ejecución, no hacía otra cosa que regalarme una perfecta armonía. Ella era toda armonía. Y su música, también.
28 de abril
Antes de que el crepúsculo se fundiera con la noche, salí a caminar por el bosque. Desde la casona venía la música de Greta, que ahora era la maravillosa melopea de Satie. Eran las "Gymnopédies" que llegaban sin solución de continuidad. Esa música me fue llevando por unos recuerdos de hechos y de sensaciones que nunca antes había tenido ni experimentado. Me fascinaba pensar que Satie las había compuesto como una forma de demostrarse que la sencillez, en medio de la complejidad de las vanguardias, era algo totalmente posible y necesario.
Cuando regresé a la casona, Greta no estaba en su piano; yo tampoco estaba en la casona; tampoco estaba en el piso frente al hotel. Mi cuerpo abandonado y húmedo, permanecía en un rincón de la calle, donde estaba el hotel.
Miré hacia uno de los costados, y vi cómo una mujer se acercaba lentamente.
Era Greta.
Cuando llegó hasta donde yo estaba, se detuvo y alargó su brazo hacia mí. La mano delgada, con dedos extensos, fue una especie de llamarada blanca, que colmó de calor mi pecho. Y fui con ella, y estuve esa noche, en la planta alta de la casa frente al hotel, admirando la armonía y la música y el cuerpo y los sonidos dorados de Greta, junto a la lluvia tenue, la calle empedrada, en Venecia.
Desperté en la habitación del hotel. No sabía con exactitud qué momento del día era. Un aire celeste me dejaba un relente agradable en la piel de mi pecho, ahí, donde Greta había dejado su aroma, y yo todavía seguía percibiéndolo, no como un recuerdo vano sino como una memoria sutil, de quien ha regresado de una travesía por el cielo.
Me levanté y di una vuelta por la habitación, hasta que encontré, sobre la mesita de luz una nota de Greta que me decía que me esperaba en el Campo de San Polo.
Cuando llegué, la plaza amplísima estaba desierta. El mismo aire que entraba a la habitación del hotel, daba en mi rostro, y en el momento en que había perdido la esperanza de encontrarme con Greta, alguien tocó mi hombro. Al darme vuelta no encontré a nadie. Pensé que estaba enloqueciendo.
29 de abril
El conserje me dijo que una mujer me había estado buscando.
Me lo dijo mientras me entregaba un pequeño papel doblado.
Cuando lo abrí, esperando encontrar una nota de Greta, traté de descifrar lo que decían esas letras apretadas.
Pero pude reconocer no era la letra de Greta.
El mensaje encerraba una dirección.
Iría al otro día. En ese momento necesitaba descansar.
30 de abril
Tuve que mirar el cielo una vez más, porque no estaba en el lugar en el que pensaba que estaba. El cielo seguía siendo mi referente: apenas nublado, con una llovizna permanentemente amenazante y una brisa fresca y húmeda, que hacía más fantasmal cada calle por la que caminaba.
Esa sensación inicial: la ciudad, ahora, parecía desierta y sus calles empedradas eran unos pasillos grises, en medio de la penumbra. Sin embargo, lo extraño era esa claridad que no dejaba que el día terminara.
Después, habría de caer en la cuenta de que necesitaba luz para cumplir con el designio que tenía marcado en el centro de mi pecho, como si se tratara de un tatuaje realizado por los dioses: encontrar a Greta.
Fue entonces, cuando escuché desde lejos la música tenue de un piano, que provenía de una casona que parecía abandonada. No me costó reconocer esos sones que había escuchado en tantas noches junto a Greta.
Caminé lentamente, hasta que llegué a la casona. Busqué por las habitaciones derruidas; recorrí la extensa galería que rodeaba el patio desierto; y llegué a un pequeño cuchitril en el que había un piano. Un piano devastado por el tiempo.
Un piano solo.
Y nada más.
viernes, 7 de septiembre de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)