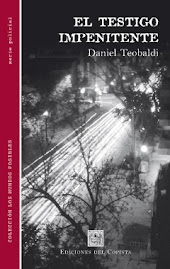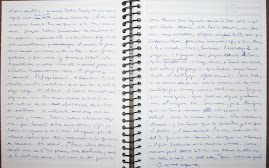La salida de la cochera tiene, en el pie del umbral, un escalón bajo, que hace que el auto raspe, muchas veces, con el piso, cuando sale. Después, viene un declive pronunciado: un plano inclinado que desemboca en la calle. Y ahí queda, el auto: trabadas las ruedas traseras, con el cordón de cemento armado.
Me bajo del auto, corro el macizo portón de metal, que no se desplaza fácilmente por el peso que tiene, y miro el cielo: parece que va a llover.
La corbata tiene el color de ese cielo: celeste grisáceo, y la camisa celeste que no alcanza a contrastar.
Hay apenas dos personas en la calle. Dos viejos que tienen esa costumbre, propia de las personas de edad: salir a esa hora tan temprana, tanto cuando hace frío como cuando hace calor. Uno, el que vive en la casa que está a uno de los costados de la mía, toma mate; el otro, vive al frente, y siempre está barriendo la vereda y la calle. Lo que corresponde a su frente, por supuesto.
El que está tomando mate, me saluda con una amplia sonrisa, y levanta la mano que sostiene el mate. El otro, algo más hosco, me dedica una mirada de reojo, y un saludo austero sale de su rostro disciplinado.
Cuando subo al auto, quedo con esos dos gestos en la memoria. Sé que los volveré a ver a la mañana siguiente, hasta que alguno falte, o me sobreviva.
La casa de Benedetto quedaba a dos cuadras de la mía. Teníamos una especie de pacto implícito: él salía y caminaba, por la vereda, rumbo a la avenida, donde tomaba el ómnibus, y yo, como pasaba siempre por ahí, lo acercaba hasta su trabajo. ¿Te llevo, gringo?, era la pregunta ritual, y siguiendo el ritual, el gringo, con la seriedad que imponía la hora de la mañana, me decía vamos.
A veces, en días de lluvia, salía más temprano, y cuando llegaba a la casa de Benedetto, esperaba que se asomara por la puerta, mirando al cielo. Había que evitar la humedad inútil. Benedetto siempre decía así. Después, hacía como que me descubría, me saludaba, y yo lo esperaba.
Benedetto tenía eso: era un tipo pragmático. Criado en un ambiente de inmigrantes italianos, lo que no tuviera como fin último una utilidad, no lo consideraba digno de atención. Y tenía una excelente capacidad para estimar cada cuestión, y para considerarla en su totalidad.
Era un gringo duro, y hábil con las manos. Recuerdo una vez, una mañana de invierno, de esas en las que el rocío parece sutiles alfileres que se clavan en la piel del rostro, íbamos llegando a la avenida, y de repente el auto se detiene.
Sacá la interna y abrí el capó, me dijo. Sin mediar palabra, le hice caso a cuanto me indicó. Afuera, le di la linterna. Benedetto se sumergió en esa oscura maraña de cables y de hierros. Miró, estudió y fijó su atención en el carburador. Tiró de una manguerita que salía del carburador. Sopló adentro del aparato, colocó nuevamente la man-guerita en su lugar, y me dijo dale arranque.
Fui adentro del auto, moví la llave y el auto arrancó con una serenidad ejemplar.
Entró, y dijo vamos.
Francamente, pensé, ir en auto con un tipo como Benedetto a cualquiera le daba una cierta tranquilidad. Y más, si uno no se da maña para el auto, y llama al auxilio me-cánico por cualquier cosa.
Pero ese día, no llovía, no hacía frío, estaba aclarando, y el tiempo amenazaba con lluvia.
Pasé por la puerta de la casa de Benedetto, y aún no había salido. Me extrañó, pero pensé que cualquier ser humano tiene el legítimo derecho de quedarse un rato más en la cama, un día.
En ese momento, vi el rostro de Benedetto asomándose por la ventanilla de la puerta del acompañante.
Disculpame. Hoy me costó levantarme, me dijo con seriedad.
No hay problemas, lo tranquilicé. Y arrancamos.
En realidad, yo lo dejaba a unas pocas cuadras de su trabajo, para después, seguir hasta el mío.
A esa hora de la mañana, los autos empezaban a salir. Algunos pocos demostraban verdadero apuro. Los demás, iban como arrastrados por una obli¬gación superior.
Benedetto miraba a los costados, cada vez que cruzábamos una calle.
- Tranquilo. Estoy despierto, le decía a Benedetto. Y él se arrellanaba en el asiento, acaso obedeciendo a un mandato superior. O mejor: como conven¬ciéndose de lo que le había dicho.
Para llegar a nuestros trabajos, debíamos entrar por un camino lateral, que comunicaba con otro principal.
Cuando estábamos llegando al acceso del camino lateral, nos encontramos con un desvío, indicado por pequeños conos de plástico, de color ana¬ranjado, con una luz intermitente en su interior. Un poco más allá, había dos agentes de tránsito, que señala-ban por dónde teníamos que seguir.
Antes de llegar hasta donde estaban, uno de ellos nos hizo salir del camino. Detuve el auto.
Benedetto me preguntó qué pasa.
No sé, le dije.
Miré por el espejo retrovisor lateral, y vi que se aproximaba uno de los agentes.
- Venga por acá, me dijo, y seguí por donde me iba guiando.
Entramos por un estrecho camino de tierra. La semioscuridad de la mañana que estaba iniciándose, y la vegetación espesa que había en los alrededores, me impedían ver con claridad hacia dónde nos llevaba este hombre.
Él caminaba adelante del auto, y a unos metros vimos cómo se levantaban dos inmensos tinglados, en el centro de un pequeño descampado.
Se detuvo y se aproximó a nosotros.
- Siga en dirección a los edificios, y deténgase en el que tiene el número 1, en el frente, me dijo con dureza, la dureza propia de los agentes de tránsito, que siempre de-ben hacerse respetar, aunque lo hagan empleando métodos prepotentes.
Hice lo que me ordenó, porque no me dio margen para preguntarle los motivos por los que estábamos en ese lugar.
Cuando llegamos a la puerta, desde adentro, apareció un individuo que me pidió los papeles del auto. De inmediato se los entregué.
Los miró largamente, a la luz de una lámpara pequeña, que colgaba de un alero.
Está bien, me dijo. Ahora, bájense, que vamos a revisar el coche. Nos miramos con Benedetto, y dejamos el auto.
Nada hacía prever otra cosa que no fuese una inspección de rutina.
Bendetto me miró, y me dijo vamos a averiguar algo. No podemos perder más tiempo.
Esperate, le dije. En una de esas ya nos dejan ir.
En el descampado, estaba fresco. Y más a esa hora, en la que el sol había em-pezado a salir.
Uno de los agentes que estaba revisando el auto, señaló a Benedetto y lo llamó.
¿A mí?, preguntó Benedetto, señalándose con el dedo en el pecho.
Sí, a usted, señor, le contestó el otro.
Y Benedetto fue hasta donde estaba el agente.
Cuando llegó, vi cómo uno de los agentes sacaba de un gancho que pendía de su costado, un enorme bastón forrado con goma, y de inmediato le dio a Benedetto un golpe severo en la cabeza.
Vi, también, cómo Benedetto caía al piso, desmayado y con un hilo de sangre que había empezado a manar desde el lugar del impacto.
Corrí hasta el lugar, pero dos agentes me detuvieron de atrás, y no me permitieron llegar.
Todo transcurría como en esas pesadillas en las que uno trata de correr, pero se da cuenta de que está en el mismo lugar.
Mientras los dos agentes llevaban adentro a Benedetto, los otros dos que me retenían, me condujeron a una oficina.
Abrieron la puerta, con suma violencia, y me dejaron junto a una silla de metal. Del techo de la oficina, pendía una lamparita, de la que sa¬lía una luz muy tenue.
Me hicieron algunas preguntas, todas relativas a mis costumbres personales, a mi vínculo con Benedetto, a mis hábitos de comidas, y a la can¬tidad de veces que me bañaba por día.
Contesté todo el interrogatorio, hasta que al final les pregunté por Benedetto. Uno de ellos, el que aparentemente daba las órdenes, me dijo a su amigo lo volverá a ver, siempre que cumpla con lo que le pidamos a usted que haga. Lo dijo exhibiendo una enorme y profunda cicatriz, que le recorría toda la mejilla derecha.
En ese momento, pensé lo peor. Las imágenes más ignominiosas pasaron por mi cabeza, aturdiéndome por completo. El pasado, el terror, la oscuridad y la muerte se detuvieron por unos segundos en mi memoria. Y tuve miedo.
Les dije que haría lo que me pidieran, siempre que lo dejaran libre.
Acá a las órdenes las damos nosotros, me dijo. El otro, miraba callado, desde un rincón, mientras dejaba escapar un tenue halo de humo, y miraba, con ojos achinados y pequeños bigotes sobre los labios finos, la pequeña brasa que coronaba lo que quedaba del cilindro blanco.
Las nubes habían terminado de cubrir el sol, y, casi de inmediato, las primeras gotas empezaron a caer. Hacían un ruido espantoso, cuando golpeaban contra el techo de chapa de metal, una chapa fina pero resistente. Y, con cada golpe, me sobresaltaba en la silla, igualmente de metal. Silla fría y dura, a la que estaba adherido, porque habían utilizado cinta de embalaje para atar mis piernas a las patas de la silla, y para unir mis brazos por detrás del respaldo.
Está bien, dijo el que parecía que comandaba la operación. Usted hará lo que le digamos nosotros. Usted no va a tomar decisiones por cuenta propia. Cada orden tendrá la indicación del lugar a dónde debe ir y lo que debe hacer.
Me cubrieron los ojos con un pañuelo negro. Me desataron y me llevaron al exterior. Me hicieron entrar a un auto, que arrancó de inmediato.
Si bien llevaba las manos libres, tenía la orden de no sacarme el pañuelo de los ojos, hasta que ellos me lo dijeran.
Sin mediar palabra el auto anduvo. En un momento, se detuvo lentamente.
- Permanezca cinco minutos con el pañuelo en sus ojos, hasta después de haber escuchado que la puerta se haya cerrado. Vaya al volante y espere, que le van a dar las órdenes.
Eso fue lo último que escuché antes de que se cerrara la puerta. No quería hacer ningún movimiento que hiciera poner en peligro la vida de Benedetto.
Esperé el tiempo que me había dicho. O más o menos, porque calcular los cinco minutos no es tarea simple, y más si se está en medio de semejante presión.
Entonces, me saqué el pañuelo y pude verificar que estaba en un parque, en el interior de un parque público, que ya era de noche, y que estaba solo adentro de mi auto.
Hice lo que me dijeron: me ubiqué en el asiento del conductor y aguardé lo que debía esperar.
Al lugar llegó un vehículo cuatro por cuatro, de color gris metalizado. Se detuvo donde me dijeron que se iba a detener. Adentro pude ver a dos tipos que, con los vidrios de las ventanillas cerradas, cruzaron unas pocas palabras.
A esas horas, ese sector del parque estaba desierto. Era temprano y la llovizna constante hacía que no hubiera más que autos que pasaban ocasionalmente. Un caminante, desentonaba en el paisaje. Los de la cuatro por cuatro y yo fijamos, simultáneamente, la mirada en él. Iba solo. No revestía peligro, porque empezó a trotar. O tal vez reinició el trote.
Miré el reloj. Esperé alguna señal de los que estaban en la cuatro por cuatro. ¿Sabían que yo los estaba esperando?
Vi que uno de ellos abrió una lata de bebida y que empezó a tomar de ella. Pareció que algo que uno de los dos dijo, causó hilaridad, porque rieron largamente.
La llovizna se intensificó. Ya no eran pequeñas gotas aisladas, sino que la visibilidad inmediata se había intensificado. Sin embargo, traté de no perder de vista los movimientos de la cuatro por cuatro.
Adentro, los tipos estaban apoyados contra el respaldo de los asientos. Quietos y en silencio.
A la llovizna se sumó el goteo proveniente de los árboles, cuyas hojas estaban ya recargadas de agua, y, saturadas por el peso, hacían que las ramas se inclinaran sobre la calleja angosta derramando el líquido.
En ese momento, la cuatro por cuatro encendió el motor y arrancó de inmediato.
Yo no sabía qué hacer. Miré cómo la cuatro por cuatro se alejaba. No demoró demasiado en desaparecer de la vista del espejo retrovisor, porque estábamos en un lugar con muchas curvas.
Permanecí durante unos minutos más, esperando sin saber qué esperaba. Sabía que la vida de mi compañero corría peligro, y eso era lo que más me agobiaba.
La soledad era completa. La soledad y el silencio.
Bajé el vidrio de la ventanilla y tomé un poco de ese aire, mezcla de madera y de musgo y de humedad.
La tensión a la que estaba sometido, había hecho que transpirara más de lo habitual. Cuando abrí la ventanilla, sentí un extraño escalofrío, que recorrió todo mi cuerpo.
Cerré la ventanilla.
Desde lejos, pude ver que, por la vereda de enfrente, se acercaba un individuo, con piloto azul y paraguas. En ese ámbito, era una presencia casi absurda.
Llegó hasta un poste de alumbrado. Se detuvo. Miró hacia los costados. Cruzó la calleja, y tomó en dirección hacia donde yo estaba.
Se acercó y me hizo señas como para que bajara el vidrio de la ventanilla.
Usted es amigo de Benedetto, me preguntó. Sí, le respondí. Bueno. Espere, me indicó.
Miró hacia los costados, y se fue.
Cruzó de vereda y se internó en un claro que tiene el bosquecillo. Algo más allá, se desplegaba un barranco que llevaba hasta la ruta.
Permaneció unos minutos en ese lugar. Bajo el paraguas, y bajo la llovizna. Cualquiera pensaría que estaba en una actitud sospechosa.
En ese momento, apareció desde el barranco, otro individuo, que estaba vestido con una campera negra. Intercambiaron unas palabras, y el de la campera empezó a caminar hacia uno de los costados, mientras el del paraguas lo seguía. Se detuvieron en un lugar, a unos pocos pasos, hasta que el de la campera negra le entregó algo al del paraguas. Se despidieron y, mientras el del paraguas venía en mi dirección, el de la campera negra regresaba bajando por el barranco.
El individuo del paraguas cruzó la calleja y llegó hasta el auto. Yo bajé el vidrio de la ventanilla y me extendió un sobre blanco, cuyo peso me sorprendió, porque pen-saba que tenía papeles. Pero comprendí que no era ese el contenido.
Tome esto, y espere acá. Ya lo van a venir a buscar, me dijo. Miró el reloj. Dentro de quince minutos van a venir, agregó.
Después, vi cómo se alejaba.
Controlé con mi reloj. Tenía la sensación de que el tiempo pautado no pasaba nunca. Pensé en lo que estaba padeciendo Benedetto. Pensé en todo lo que nos había ocurrido. Traté de reconstruir la historia. Pero todo se detenía en un momento.
Este discurrir colaboró para que el tiempo transcurriera algo más rápidamente.
A los quince minutos exactos, reapareció la cuatro por cuatro, gris metalizado. Se detuvo en la dirección contraria a la que yo estaba estacionado, junto a la vereda de enfrente. Apagó las luces. No hubo ningún movimiento, por unos minutos, hasta que se abrió la puerta y de su interior apareció un individuo delgado y de piel cetrina.
Se acercó al auto. Bajé el vidrio de la ventanilla y me dijo déme el sobre. De inmediato se lo entregué. Acá tiene, me dijo extendiéndome una llave. Debe ir hasta el casillero del centro comercial y sacar lo que hay adentro. Eso puede salvar a Benedetto. El número está en la llave. Se dio vuelta, subió a la cuatro por cuatro, arrancó y se fue. La última imagen que tuve no fue la del individuo que me dio la llave, sino la del hombre que lo acompañaba: un tipo con lentes, que mostraba una calvicie que se profundizaba en las entradas laterales.
Algo había en esa imagen que me llamó la atención.
Guardé la llave en el bolsillo interno de mi saco y fui al centro comercial.
Cuando llegué, dejé el auto en el estacionamiento, y busqué la oficina de la guardia para que me indicaran dónde estaba el casillero.
Tuve que ir al primer subsuelo. Allí, en un lugar no muy iluminado, encontré el mueble de metal, que estaba empotrado en la pared. Saqué la llave del bolsillo y miré el número: 44. Busqué la puerta correspondiente y la abrí. Adentro, solamente hallé un pequeño paquete, envuelto con papel madera y atado con hilo fino de algodón.
No me atreví a abrirlo. Así como estaba, lo llevé hasta el lugar que me habían indicado.
Cuando salía del estacionamiento del centro comercial, me detuvieron dos guardias. Uno de ellos pidió mi identificación. Se demoró especialmente en el carné de conductor. Miró la fotografía, y la comparó con mi rostro. El otro, mientras tanto, controlaba el auto.
Uno de ellos me preguntó si iba a salir de la ciudad. Le contesté que no, que iría a un barrio cercano.
- Le digo porque tiene un poco gastadas las cubiertas traseras, me previno.
- No. Voy por acá cerca.
El otro me hizo una seña para que pasara.
Cuando salí del edificio del centro comercial, traté de tranquilizarme. Advertía que estaba bastante alterado, por todo lo que había tenido que hacer. Pensé que yo, un tipo sedentario y acostumbrado a una rutina de trabajo y de vida, me había visto envuelto en semejante historia. Y precisamente, todo lo que me estaba ocurriendo, parecía una novela, o algo peor: una pesadilla, de esas de las que no se puede escapar. O mejor dicho: de las que se puede salir, solamente despertando. Pero tenía la plena seguridad de que estaba totalmente despierto.
Miré el reloj. Contaba apenas con diez minutos.
La avenida tenía las luces anaranjadas encendidas. En un semáforo en rojo, un jovencito, que se acercó para limpiar el vidrio del parabrisas, me dijo deme el paquete y vaya a la conferencia que se está dando en la sala de convenciones del centro comercial.
Lo miré desconcertado. Traté de comprender lo que estaba ocurriendo. Pero mis dudas terminaron de aclararse, cuando vi el vehículo cuatro por cuatro parado en una esquina cercana.
Entendí todo. Le di el paquete al jovencito y regresé al centro comercial.
Efectivamente: en la sala de convenciones del centro se estaba dictando una conferencia.
Yo desconocía al disertante.
La realidad no es tan simple. Tiene los colores difusos de la complejidad. Con estas palabras culminó su conferencia.
Cuando terminé de escuchar estas palabras, pensé que todo se había desmoro-nado.
Alguien se atrevió a preguntar de qué complejidad se trataba. Y el disertante, el ocasional disertante, se excusó de responder la pregunta.
Cuando el presentador dio por acabada la conferencia, algunos de los asistentes se aproximaron al escenario, e intentaron dialogar con el disertante; otros, llevaron libros para hacerlos autografiar.
Permanecí sentado en mi butaca, observando todo el movimiento.
Veía cómo se arremolinaban en torno al protagonista, al centro de la acción del día, al privilegiado de la jornada -cada día tiene un privilegiado, a quien se rinden honores-, y supuse que todo formaba parte de una representación, en la que los roles estaban perfectamente delineados por quienes los protagonizaban.
En un momento, el disertante asomó su rostro entre los de aquellos que lo inter-rogaban incesantemente, y me dijo oiga, usted. Ahora, regrese a su casa. Nada más tiene que hacer.
Y como si hubiera sido un mandato casi divino, me retiré de la sala y busqué mi auto.
Cuando regresé a mi casa, ya había empezado a amanecer.
Permanecí unos minutos en la puerta, tratando de decidir si entraba o no. A esas alturas, era tal la confusión que tenía, que no atinaba a nada concreto.
Tampoco decidía si entraba el auto a la cochera, o lo dejaba afuera.
Dejé el auto estacionado afuera.
Cuando entré a mi casa, estaba todo tal como había quedado el día anterior.
Fui a mi habitación, me saqué la ropa y entré al baño.
Bajo la ducha, intenté no pensar en nada, no recordar. Logré poner todo en blanco.
Miraba cómo caía la espuma blanca al piso; cómo llegaba hasta mí el agua de la ducha; cómo el vapor empañaba el espejo.
Me vestí. Tomé una taza de café.
Nuevamente en el baño, miré mi rostro en el espejo. Algo se había modificado.
Al salir, ya estaban los dos vecinos: uno, el de enfrente, que barría la calle; y el otro, que, al verme, levantó el mate, en señal de saludo.
Subí al auto e inicié el camino hacia mi trabajo. Fui pensando en el argumento que iba a emplear, para justificar la inasistencia del día anterior. Pero tenía que pensar en algo verosímil; no podía narrar lo que me había ocurrido, porque no iban a creerme, o iban a pensar que estaba loco.
En ese momento, pasé por el frente de la casa de Benedetto. Todo estaba oscuro y cerrado. ¿Cuánto tiempo iba a permanecer eso así? ¿Quién lo sabía? Mientras todo esto pasaba por mi cabeza, sentí una opresión en el estómago. Tuve que tomar aire, inspirando una poderosa bocanada.
Miré el reloj. Era la hora de siempre.
Cuando salí a la avenida, los autos empezaban a hacerse notar en el movimiento de ese día.
Era un día común.
Este cuento pertenece al libro Escrito en el aire, Ediciones del Copista, 2008.
sábado, 12 de diciembre de 2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)