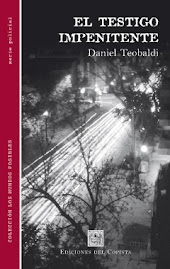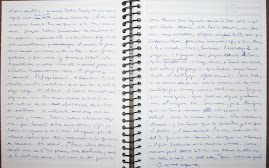La salida de la cochera tiene, en el pie del umbral, un escalón bajo, que hace que el auto raspe, muchas veces, con el piso, cuando sale. Después, viene un declive pronunciado: un plano inclinado que desemboca en la calle. Y ahí queda, el auto: trabadas las ruedas traseras, con el cordón de cemento armado.
Me bajo del auto, corro el macizo portón de metal, que no se desplaza fácilmente por el peso que tiene, y miro el cielo: parece que va a llover.
La corbata tiene el color de ese cielo: celeste grisáceo, y la camisa celeste que no alcanza a contrastar.
Hay apenas dos personas en la calle. Dos viejos que tienen esa costumbre, propia de las personas de edad: salir a esa hora tan temprana, tanto cuando hace frío como cuando hace calor. Uno, el que vive en la casa que está a uno de los costados de la mía, toma mate; el otro, vive al frente, y siempre está barriendo la vereda y la calle. Lo que corresponde a su frente, por supuesto.
El que está tomando mate, me saluda con una amplia sonrisa, y levanta la mano que sostiene el mate. El otro, algo más hosco, me dedica una mirada de reojo, y un saludo austero sale de su rostro disciplinado.
Cuando subo al auto, quedo con esos dos gestos en la memoria. Sé que los volveré a ver a la mañana siguiente, hasta que alguno falte, o me sobreviva.
La casa de Benedetto quedaba a dos cuadras de la mía. Teníamos una especie de pacto implícito: él salía y caminaba, por la vereda, rumbo a la avenida, donde tomaba el ómnibus, y yo, como pasaba siempre por ahí, lo acercaba hasta su trabajo. ¿Te llevo, gringo?, era la pregunta ritual, y siguiendo el ritual, el gringo, con la seriedad que imponía la hora de la mañana, me decía vamos.
A veces, en días de lluvia, salía más temprano, y cuando llegaba a la casa de Benedetto, esperaba que se asomara por la puerta, mirando al cielo. Había que evitar la humedad inútil. Benedetto siempre decía así. Después, hacía como que me descubría, me saludaba, y yo lo esperaba.
Benedetto tenía eso: era un tipo pragmático. Criado en un ambiente de inmigrantes italianos, lo que no tuviera como fin último una utilidad, no lo consideraba digno de atención. Y tenía una excelente capacidad para estimar cada cuestión, y para considerarla en su totalidad.
Era un gringo duro, y hábil con las manos. Recuerdo una vez, una mañana de invierno, de esas en las que el rocío parece sutiles alfileres que se clavan en la piel del rostro, íbamos llegando a la avenida, y de repente el auto se detiene.
Sacá la interna y abrí el capó, me dijo. Sin mediar palabra, le hice caso a cuanto me indicó. Afuera, le di la linterna. Benedetto se sumergió en esa oscura maraña de cables y de hierros. Miró, estudió y fijó su atención en el carburador. Tiró de una manguerita que salía del carburador. Sopló adentro del aparato, colocó nuevamente la man-guerita en su lugar, y me dijo dale arranque.
Fui adentro del auto, moví la llave y el auto arrancó con una serenidad ejemplar.
Entró, y dijo vamos.
Francamente, pensé, ir en auto con un tipo como Benedetto a cualquiera le daba una cierta tranquilidad. Y más, si uno no se da maña para el auto, y llama al auxilio me-cánico por cualquier cosa.
Pero ese día, no llovía, no hacía frío, estaba aclarando, y el tiempo amenazaba con lluvia.
Pasé por la puerta de la casa de Benedetto, y aún no había salido. Me extrañó, pero pensé que cualquier ser humano tiene el legítimo derecho de quedarse un rato más en la cama, un día.
En ese momento, vi el rostro de Benedetto asomándose por la ventanilla de la puerta del acompañante.
Disculpame. Hoy me costó levantarme, me dijo con seriedad.
No hay problemas, lo tranquilicé. Y arrancamos.
En realidad, yo lo dejaba a unas pocas cuadras de su trabajo, para después, seguir hasta el mío.
A esa hora de la mañana, los autos empezaban a salir. Algunos pocos demostraban verdadero apuro. Los demás, iban como arrastrados por una obli¬gación superior.
Benedetto miraba a los costados, cada vez que cruzábamos una calle.
- Tranquilo. Estoy despierto, le decía a Benedetto. Y él se arrellanaba en el asiento, acaso obedeciendo a un mandato superior. O mejor: como conven¬ciéndose de lo que le había dicho.
Para llegar a nuestros trabajos, debíamos entrar por un camino lateral, que comunicaba con otro principal.
Cuando estábamos llegando al acceso del camino lateral, nos encontramos con un desvío, indicado por pequeños conos de plástico, de color ana¬ranjado, con una luz intermitente en su interior. Un poco más allá, había dos agentes de tránsito, que señala-ban por dónde teníamos que seguir.
Antes de llegar hasta donde estaban, uno de ellos nos hizo salir del camino. Detuve el auto.
Benedetto me preguntó qué pasa.
No sé, le dije.
Miré por el espejo retrovisor lateral, y vi que se aproximaba uno de los agentes.
- Venga por acá, me dijo, y seguí por donde me iba guiando.
Entramos por un estrecho camino de tierra. La semioscuridad de la mañana que estaba iniciándose, y la vegetación espesa que había en los alrededores, me impedían ver con claridad hacia dónde nos llevaba este hombre.
Él caminaba adelante del auto, y a unos metros vimos cómo se levantaban dos inmensos tinglados, en el centro de un pequeño descampado.
Se detuvo y se aproximó a nosotros.
- Siga en dirección a los edificios, y deténgase en el que tiene el número 1, en el frente, me dijo con dureza, la dureza propia de los agentes de tránsito, que siempre de-ben hacerse respetar, aunque lo hagan empleando métodos prepotentes.
Hice lo que me ordenó, porque no me dio margen para preguntarle los motivos por los que estábamos en ese lugar.
Cuando llegamos a la puerta, desde adentro, apareció un individuo que me pidió los papeles del auto. De inmediato se los entregué.
Los miró largamente, a la luz de una lámpara pequeña, que colgaba de un alero.
Está bien, me dijo. Ahora, bájense, que vamos a revisar el coche. Nos miramos con Benedetto, y dejamos el auto.
Nada hacía prever otra cosa que no fuese una inspección de rutina.
Bendetto me miró, y me dijo vamos a averiguar algo. No podemos perder más tiempo.
Esperate, le dije. En una de esas ya nos dejan ir.
En el descampado, estaba fresco. Y más a esa hora, en la que el sol había em-pezado a salir.
Uno de los agentes que estaba revisando el auto, señaló a Benedetto y lo llamó.
¿A mí?, preguntó Benedetto, señalándose con el dedo en el pecho.
Sí, a usted, señor, le contestó el otro.
Y Benedetto fue hasta donde estaba el agente.
Cuando llegó, vi cómo uno de los agentes sacaba de un gancho que pendía de su costado, un enorme bastón forrado con goma, y de inmediato le dio a Benedetto un golpe severo en la cabeza.
Vi, también, cómo Benedetto caía al piso, desmayado y con un hilo de sangre que había empezado a manar desde el lugar del impacto.
Corrí hasta el lugar, pero dos agentes me detuvieron de atrás, y no me permitieron llegar.
Todo transcurría como en esas pesadillas en las que uno trata de correr, pero se da cuenta de que está en el mismo lugar.
Mientras los dos agentes llevaban adentro a Benedetto, los otros dos que me retenían, me condujeron a una oficina.
Abrieron la puerta, con suma violencia, y me dejaron junto a una silla de metal. Del techo de la oficina, pendía una lamparita, de la que sa¬lía una luz muy tenue.
Me hicieron algunas preguntas, todas relativas a mis costumbres personales, a mi vínculo con Benedetto, a mis hábitos de comidas, y a la can¬tidad de veces que me bañaba por día.
Contesté todo el interrogatorio, hasta que al final les pregunté por Benedetto. Uno de ellos, el que aparentemente daba las órdenes, me dijo a su amigo lo volverá a ver, siempre que cumpla con lo que le pidamos a usted que haga. Lo dijo exhibiendo una enorme y profunda cicatriz, que le recorría toda la mejilla derecha.
En ese momento, pensé lo peor. Las imágenes más ignominiosas pasaron por mi cabeza, aturdiéndome por completo. El pasado, el terror, la oscuridad y la muerte se detuvieron por unos segundos en mi memoria. Y tuve miedo.
Les dije que haría lo que me pidieran, siempre que lo dejaran libre.
Acá a las órdenes las damos nosotros, me dijo. El otro, miraba callado, desde un rincón, mientras dejaba escapar un tenue halo de humo, y miraba, con ojos achinados y pequeños bigotes sobre los labios finos, la pequeña brasa que coronaba lo que quedaba del cilindro blanco.
Las nubes habían terminado de cubrir el sol, y, casi de inmediato, las primeras gotas empezaron a caer. Hacían un ruido espantoso, cuando golpeaban contra el techo de chapa de metal, una chapa fina pero resistente. Y, con cada golpe, me sobresaltaba en la silla, igualmente de metal. Silla fría y dura, a la que estaba adherido, porque habían utilizado cinta de embalaje para atar mis piernas a las patas de la silla, y para unir mis brazos por detrás del respaldo.
Está bien, dijo el que parecía que comandaba la operación. Usted hará lo que le digamos nosotros. Usted no va a tomar decisiones por cuenta propia. Cada orden tendrá la indicación del lugar a dónde debe ir y lo que debe hacer.
Me cubrieron los ojos con un pañuelo negro. Me desataron y me llevaron al exterior. Me hicieron entrar a un auto, que arrancó de inmediato.
Si bien llevaba las manos libres, tenía la orden de no sacarme el pañuelo de los ojos, hasta que ellos me lo dijeran.
Sin mediar palabra el auto anduvo. En un momento, se detuvo lentamente.
- Permanezca cinco minutos con el pañuelo en sus ojos, hasta después de haber escuchado que la puerta se haya cerrado. Vaya al volante y espere, que le van a dar las órdenes.
Eso fue lo último que escuché antes de que se cerrara la puerta. No quería hacer ningún movimiento que hiciera poner en peligro la vida de Benedetto.
Esperé el tiempo que me había dicho. O más o menos, porque calcular los cinco minutos no es tarea simple, y más si se está en medio de semejante presión.
Entonces, me saqué el pañuelo y pude verificar que estaba en un parque, en el interior de un parque público, que ya era de noche, y que estaba solo adentro de mi auto.
Hice lo que me dijeron: me ubiqué en el asiento del conductor y aguardé lo que debía esperar.
Al lugar llegó un vehículo cuatro por cuatro, de color gris metalizado. Se detuvo donde me dijeron que se iba a detener. Adentro pude ver a dos tipos que, con los vidrios de las ventanillas cerradas, cruzaron unas pocas palabras.
A esas horas, ese sector del parque estaba desierto. Era temprano y la llovizna constante hacía que no hubiera más que autos que pasaban ocasionalmente. Un caminante, desentonaba en el paisaje. Los de la cuatro por cuatro y yo fijamos, simultáneamente, la mirada en él. Iba solo. No revestía peligro, porque empezó a trotar. O tal vez reinició el trote.
Miré el reloj. Esperé alguna señal de los que estaban en la cuatro por cuatro. ¿Sabían que yo los estaba esperando?
Vi que uno de ellos abrió una lata de bebida y que empezó a tomar de ella. Pareció que algo que uno de los dos dijo, causó hilaridad, porque rieron largamente.
La llovizna se intensificó. Ya no eran pequeñas gotas aisladas, sino que la visibilidad inmediata se había intensificado. Sin embargo, traté de no perder de vista los movimientos de la cuatro por cuatro.
Adentro, los tipos estaban apoyados contra el respaldo de los asientos. Quietos y en silencio.
A la llovizna se sumó el goteo proveniente de los árboles, cuyas hojas estaban ya recargadas de agua, y, saturadas por el peso, hacían que las ramas se inclinaran sobre la calleja angosta derramando el líquido.
En ese momento, la cuatro por cuatro encendió el motor y arrancó de inmediato.
Yo no sabía qué hacer. Miré cómo la cuatro por cuatro se alejaba. No demoró demasiado en desaparecer de la vista del espejo retrovisor, porque estábamos en un lugar con muchas curvas.
Permanecí durante unos minutos más, esperando sin saber qué esperaba. Sabía que la vida de mi compañero corría peligro, y eso era lo que más me agobiaba.
La soledad era completa. La soledad y el silencio.
Bajé el vidrio de la ventanilla y tomé un poco de ese aire, mezcla de madera y de musgo y de humedad.
La tensión a la que estaba sometido, había hecho que transpirara más de lo habitual. Cuando abrí la ventanilla, sentí un extraño escalofrío, que recorrió todo mi cuerpo.
Cerré la ventanilla.
Desde lejos, pude ver que, por la vereda de enfrente, se acercaba un individuo, con piloto azul y paraguas. En ese ámbito, era una presencia casi absurda.
Llegó hasta un poste de alumbrado. Se detuvo. Miró hacia los costados. Cruzó la calleja, y tomó en dirección hacia donde yo estaba.
Se acercó y me hizo señas como para que bajara el vidrio de la ventanilla.
Usted es amigo de Benedetto, me preguntó. Sí, le respondí. Bueno. Espere, me indicó.
Miró hacia los costados, y se fue.
Cruzó de vereda y se internó en un claro que tiene el bosquecillo. Algo más allá, se desplegaba un barranco que llevaba hasta la ruta.
Permaneció unos minutos en ese lugar. Bajo el paraguas, y bajo la llovizna. Cualquiera pensaría que estaba en una actitud sospechosa.
En ese momento, apareció desde el barranco, otro individuo, que estaba vestido con una campera negra. Intercambiaron unas palabras, y el de la campera empezó a caminar hacia uno de los costados, mientras el del paraguas lo seguía. Se detuvieron en un lugar, a unos pocos pasos, hasta que el de la campera negra le entregó algo al del paraguas. Se despidieron y, mientras el del paraguas venía en mi dirección, el de la campera negra regresaba bajando por el barranco.
El individuo del paraguas cruzó la calleja y llegó hasta el auto. Yo bajé el vidrio de la ventanilla y me extendió un sobre blanco, cuyo peso me sorprendió, porque pen-saba que tenía papeles. Pero comprendí que no era ese el contenido.
Tome esto, y espere acá. Ya lo van a venir a buscar, me dijo. Miró el reloj. Dentro de quince minutos van a venir, agregó.
Después, vi cómo se alejaba.
Controlé con mi reloj. Tenía la sensación de que el tiempo pautado no pasaba nunca. Pensé en lo que estaba padeciendo Benedetto. Pensé en todo lo que nos había ocurrido. Traté de reconstruir la historia. Pero todo se detenía en un momento.
Este discurrir colaboró para que el tiempo transcurriera algo más rápidamente.
A los quince minutos exactos, reapareció la cuatro por cuatro, gris metalizado. Se detuvo en la dirección contraria a la que yo estaba estacionado, junto a la vereda de enfrente. Apagó las luces. No hubo ningún movimiento, por unos minutos, hasta que se abrió la puerta y de su interior apareció un individuo delgado y de piel cetrina.
Se acercó al auto. Bajé el vidrio de la ventanilla y me dijo déme el sobre. De inmediato se lo entregué. Acá tiene, me dijo extendiéndome una llave. Debe ir hasta el casillero del centro comercial y sacar lo que hay adentro. Eso puede salvar a Benedetto. El número está en la llave. Se dio vuelta, subió a la cuatro por cuatro, arrancó y se fue. La última imagen que tuve no fue la del individuo que me dio la llave, sino la del hombre que lo acompañaba: un tipo con lentes, que mostraba una calvicie que se profundizaba en las entradas laterales.
Algo había en esa imagen que me llamó la atención.
Guardé la llave en el bolsillo interno de mi saco y fui al centro comercial.
Cuando llegué, dejé el auto en el estacionamiento, y busqué la oficina de la guardia para que me indicaran dónde estaba el casillero.
Tuve que ir al primer subsuelo. Allí, en un lugar no muy iluminado, encontré el mueble de metal, que estaba empotrado en la pared. Saqué la llave del bolsillo y miré el número: 44. Busqué la puerta correspondiente y la abrí. Adentro, solamente hallé un pequeño paquete, envuelto con papel madera y atado con hilo fino de algodón.
No me atreví a abrirlo. Así como estaba, lo llevé hasta el lugar que me habían indicado.
Cuando salía del estacionamiento del centro comercial, me detuvieron dos guardias. Uno de ellos pidió mi identificación. Se demoró especialmente en el carné de conductor. Miró la fotografía, y la comparó con mi rostro. El otro, mientras tanto, controlaba el auto.
Uno de ellos me preguntó si iba a salir de la ciudad. Le contesté que no, que iría a un barrio cercano.
- Le digo porque tiene un poco gastadas las cubiertas traseras, me previno.
- No. Voy por acá cerca.
El otro me hizo una seña para que pasara.
Cuando salí del edificio del centro comercial, traté de tranquilizarme. Advertía que estaba bastante alterado, por todo lo que había tenido que hacer. Pensé que yo, un tipo sedentario y acostumbrado a una rutina de trabajo y de vida, me había visto envuelto en semejante historia. Y precisamente, todo lo que me estaba ocurriendo, parecía una novela, o algo peor: una pesadilla, de esas de las que no se puede escapar. O mejor dicho: de las que se puede salir, solamente despertando. Pero tenía la plena seguridad de que estaba totalmente despierto.
Miré el reloj. Contaba apenas con diez minutos.
La avenida tenía las luces anaranjadas encendidas. En un semáforo en rojo, un jovencito, que se acercó para limpiar el vidrio del parabrisas, me dijo deme el paquete y vaya a la conferencia que se está dando en la sala de convenciones del centro comercial.
Lo miré desconcertado. Traté de comprender lo que estaba ocurriendo. Pero mis dudas terminaron de aclararse, cuando vi el vehículo cuatro por cuatro parado en una esquina cercana.
Entendí todo. Le di el paquete al jovencito y regresé al centro comercial.
Efectivamente: en la sala de convenciones del centro se estaba dictando una conferencia.
Yo desconocía al disertante.
La realidad no es tan simple. Tiene los colores difusos de la complejidad. Con estas palabras culminó su conferencia.
Cuando terminé de escuchar estas palabras, pensé que todo se había desmoro-nado.
Alguien se atrevió a preguntar de qué complejidad se trataba. Y el disertante, el ocasional disertante, se excusó de responder la pregunta.
Cuando el presentador dio por acabada la conferencia, algunos de los asistentes se aproximaron al escenario, e intentaron dialogar con el disertante; otros, llevaron libros para hacerlos autografiar.
Permanecí sentado en mi butaca, observando todo el movimiento.
Veía cómo se arremolinaban en torno al protagonista, al centro de la acción del día, al privilegiado de la jornada -cada día tiene un privilegiado, a quien se rinden honores-, y supuse que todo formaba parte de una representación, en la que los roles estaban perfectamente delineados por quienes los protagonizaban.
En un momento, el disertante asomó su rostro entre los de aquellos que lo inter-rogaban incesantemente, y me dijo oiga, usted. Ahora, regrese a su casa. Nada más tiene que hacer.
Y como si hubiera sido un mandato casi divino, me retiré de la sala y busqué mi auto.
Cuando regresé a mi casa, ya había empezado a amanecer.
Permanecí unos minutos en la puerta, tratando de decidir si entraba o no. A esas alturas, era tal la confusión que tenía, que no atinaba a nada concreto.
Tampoco decidía si entraba el auto a la cochera, o lo dejaba afuera.
Dejé el auto estacionado afuera.
Cuando entré a mi casa, estaba todo tal como había quedado el día anterior.
Fui a mi habitación, me saqué la ropa y entré al baño.
Bajo la ducha, intenté no pensar en nada, no recordar. Logré poner todo en blanco.
Miraba cómo caía la espuma blanca al piso; cómo llegaba hasta mí el agua de la ducha; cómo el vapor empañaba el espejo.
Me vestí. Tomé una taza de café.
Nuevamente en el baño, miré mi rostro en el espejo. Algo se había modificado.
Al salir, ya estaban los dos vecinos: uno, el de enfrente, que barría la calle; y el otro, que, al verme, levantó el mate, en señal de saludo.
Subí al auto e inicié el camino hacia mi trabajo. Fui pensando en el argumento que iba a emplear, para justificar la inasistencia del día anterior. Pero tenía que pensar en algo verosímil; no podía narrar lo que me había ocurrido, porque no iban a creerme, o iban a pensar que estaba loco.
En ese momento, pasé por el frente de la casa de Benedetto. Todo estaba oscuro y cerrado. ¿Cuánto tiempo iba a permanecer eso así? ¿Quién lo sabía? Mientras todo esto pasaba por mi cabeza, sentí una opresión en el estómago. Tuve que tomar aire, inspirando una poderosa bocanada.
Miré el reloj. Era la hora de siempre.
Cuando salí a la avenida, los autos empezaban a hacerse notar en el movimiento de ese día.
Era un día común.
Este cuento pertenece al libro Escrito en el aire, Ediciones del Copista, 2008.
sábado, 12 de diciembre de 2009
lunes, 26 de octubre de 2009
El sentido del mundo
1.
Un relato que esté construido con pequeños fragmentos que la memoria deja para que intentemos una inconsolable reconstrucción. Un tipo de relato que indague una comunicación imposible, una indeterminación constante. Anhela algo, sin saber muy bien cómo se llegará a destino. Construir un texto que siempre está presto a desaparecer y convertirse en otra cosa. Este es el carácter provisional de la narración: siempre se está haciendo. Para que cada relato constituya un fragmento de esa gran narración que espera lector para ser abierta.
2.
Siempre hay un margen para escribir un relato que contenga a los otros relatos. Ayer hablé en la facultad a mis alumnos sobre la importancia de conocer a fondo el funcionamiento de la narración, de ese proceso que se denomina narratividad. Una alumna levantó la mano y me preguntó cómo podía hacer para llegar a ese punto. Solamente leyendo a los narradores que hayan logrado un desarrollo óptimo en su arte. Hay muchos, le dije. Yo empezaría con los grandes cuentistas: Poe, Chejov, Cortázar…
3.
Otra vez, como hace poco, porque hace poco que me encontré con Durán en la puerta del Teatro y me dijo que hacía mucho que no veía a Tucho. Tucho se ha encerrado en un hospital para enfermos mentales, le dije, en una colonia para colifatos, como le dicen. Otra vez, como hace poco, me dijo Durán, porque alguien me lo había dicho, y yo no quería creer lo que me decían. Todos tienen mucho para decir, pensé, y poco para pensar. Entonces quise ser coherente conmigo mismo y apenas le respondí lo que sabía, lo que todos le habían informado -¡pobre Durán!-, porque el problema es que si se deja llevar por lo que todos le dicen, se vuelve loco.
4.
Construir un texto que siempre está presto a desaparecer y convertirse en otra cosa. Porque cada vez que contamos una historia, estamos haciendo de nuestra vida una narración. Pensaba en esto, mientras Marita se levantaba de la cama y buscaba entre mis discos compactos uno de Pat Metheny. A ella y a mí nos gusta mucho un tema que se llama “Follow me”. Está en Imaginary day. Los temas de Pat Metheny tienen eso: son una continuidad de historias que nacen en medio de la imaginación musical, como un buen relato. Y mientras dejábamos pasar los minutos escuchando “Follow me”, en medio de un silencio casi místico, pensaba que la música era eso: un camino que me invitaba a seguirlo. Y en medio de las cadencias de ese tema que se repetía, desaparecíamos y nos convertíamos en otra cosa, como si estuviésemos contando nuestra historia, como si estuviésemos haciendo de nuestro amor, un relato amoroso.
5.
“Ya no hay más mundo: ni más mundus, ni más cosmos, ni más ordenación compuesta y completa en el interior o desde el interior de la cual encontrar lugar, abrigo y las señales de una orientación. Más aún, ya no contamos más con el 'aquí abajo' de un mundo que daría paso hacia un más allá del mundo o hacia un otro mundo. No hay más Espíritu del mundo, ni historia para conducir delante de su tribunal. Dicho de otro modo, no hay más sentido del mundo.” Permanecí en silencio, luego de haber leído en voz alta el fragmento anterior. En realidad, primero lo había leído sin emitir sonido, como lo hago habitualmente. Pero, en razón de la complejidad de lo que el autor estaba planteando, lo volví a leer, pero esta vez haciendo que las palabras resonaran con claridad en la habitación. Cuando terminé, quedé en silencio, dejando que las palabras fueran haciendo su camino por unas sendas oscuras y limitadas, hasta llegar a un espacio atiborrado de materia que ya no concedía ni un minúsculo rincón, para que esas palabras encontraran dónde ubicarse. Pero, finalmente, todas hallaban un lugar, y allí se quedaban.
6.
No era difícil pensar en lo que podría haber ocurrido. Tenía cerca de mi escritorio el teléfono para comunicarme con los demás, con los otros, con los que me habían dicho que habría de salvarme. Pero no todo fue así. Porque sólo bastó que entrara el primer rayo de luz a la habitación, para que las cosas tuvieran otro color, otras tonalidades, según lo que había soñado esa noche. Porque ahora estaba saliendo de ese sueño que me había tenido muy tensionado, mientras lo soñaba. Me explico mejor: siempre hay una posibilidad más, cuando el relato parece terminado. Porque la narratividad es un proceso infinito, que se inició con el primer chamán que contó el primer mito del origen del hombre.
7.
“Pensó, también, que cada departamento del edificio tenía sus habitantes. Cada departamento poseía su vida interior, gente que los recorría, que hablaba, que dormía, que disfrutaba o que sufría. Cada departamento era un mundo pequeño, con sus códigos y con sus lenguajes. Acaso ese sonido venía del departamento contiguo, en el que vivían dos ancianos, y que solamente ellos podían hacer esa clase de ruidos. Entonces, trató de imaginar un día de ese matrimonio de ancianos. Los dos en silencio, sentados uno junto al otro, moviéndose para lo estrictamente necesario: ir al baño, hacer la comida, acostarse a dormir. Por las tardes, solía verlos salir a caminar. Seguro que iban a la plaza, permanecían ahí, disfrutando del sol, en el invierno, o, durante el verano, del aire fresco, bajo la sombra de un inmenso jacarandá que había en uno de los costados de la plaza, y después regresaban. Siempre sonriendo. Ambos. Siempre de buen humor, nunca demostrando el hastío de haber llegado hasta ese momento de la vida, tan juntos y tan felices. Ojalá yo hubiera podido llegar a eso, pensó, recordando los modales caballerescos del anciano, todavía intactos, para con su dama de siempre.” ¿Cuántos son los planos en los que nos podemos mover, cuando contamos una historia? Múltiples, porque la vida es múltiple, no una sola.
8.
Cada mañana, cuando me miro en el espejo, pienso que el día recién está empezando, y que ese rostro que me devuelve el espejo, es la garantía de que nada ha cambiado. Y, también, es la garantía de que puedo iniciar una historia con estas dos líneas.
9.
¿Para qué puede servir un ticket de metro al escritor? Un ticket o un boleto nativo pueden encerrar todo un plan narrativo, una estructura completa de un cuento.
Solamente con mirarlo, alcanza para recuperar una memoria ficcional de algo que nos ha ocurrido en nuestra imaginación. O que nos ocurrió verdaderamente. Hasta en el ómnibus es escritor hace lo que sabe hacer: observar. A esto lo aprendí de un amigo escritor. Una vez, tomando un café, sentados en un bar de Buenos Aires, me dijo el escritor no mira; observa.
La mirada, aunque no nos demos cuenta, queda asociada al boleto, y recuperamos la historia. Solamente debemos narrarla.
10.
Escribir es tentar al pasado para que no acalle sus voces.
Después de leer-me, fui al bar con mi cuaderno. La luz que entraba de afuera no tenía ese color ámbar de la mañana. Aunque era la mañana, no parecía la mañana. Cuando Nancy, la moza que atiende, me trajo el café, le pedí que bajara el volumen a la vocinglería de la gente. Así lo hizo. El rumor sordo y espeso, pero lejano, me dio el aire necesario para empezar a escribir estas notas. Después, llegaría al bar Durán y sus historias sobre Tucho Milani, que decidió enloquecer para ausentarse. Y el profesor Bonomi, para narrarnos el sentido del mundo.
Y yo, que trato de ser Daniel Ferrari, miro por la gran ventana del bar, y me descubro caminando entre la gente que pasa, como un río incesante, haciendo un camino infinito. Como son infinitos los relatos del mundo.
Un relato que esté construido con pequeños fragmentos que la memoria deja para que intentemos una inconsolable reconstrucción. Un tipo de relato que indague una comunicación imposible, una indeterminación constante. Anhela algo, sin saber muy bien cómo se llegará a destino. Construir un texto que siempre está presto a desaparecer y convertirse en otra cosa. Este es el carácter provisional de la narración: siempre se está haciendo. Para que cada relato constituya un fragmento de esa gran narración que espera lector para ser abierta.
2.
Siempre hay un margen para escribir un relato que contenga a los otros relatos. Ayer hablé en la facultad a mis alumnos sobre la importancia de conocer a fondo el funcionamiento de la narración, de ese proceso que se denomina narratividad. Una alumna levantó la mano y me preguntó cómo podía hacer para llegar a ese punto. Solamente leyendo a los narradores que hayan logrado un desarrollo óptimo en su arte. Hay muchos, le dije. Yo empezaría con los grandes cuentistas: Poe, Chejov, Cortázar…
3.
Otra vez, como hace poco, porque hace poco que me encontré con Durán en la puerta del Teatro y me dijo que hacía mucho que no veía a Tucho. Tucho se ha encerrado en un hospital para enfermos mentales, le dije, en una colonia para colifatos, como le dicen. Otra vez, como hace poco, me dijo Durán, porque alguien me lo había dicho, y yo no quería creer lo que me decían. Todos tienen mucho para decir, pensé, y poco para pensar. Entonces quise ser coherente conmigo mismo y apenas le respondí lo que sabía, lo que todos le habían informado -¡pobre Durán!-, porque el problema es que si se deja llevar por lo que todos le dicen, se vuelve loco.
4.
Construir un texto que siempre está presto a desaparecer y convertirse en otra cosa. Porque cada vez que contamos una historia, estamos haciendo de nuestra vida una narración. Pensaba en esto, mientras Marita se levantaba de la cama y buscaba entre mis discos compactos uno de Pat Metheny. A ella y a mí nos gusta mucho un tema que se llama “Follow me”. Está en Imaginary day. Los temas de Pat Metheny tienen eso: son una continuidad de historias que nacen en medio de la imaginación musical, como un buen relato. Y mientras dejábamos pasar los minutos escuchando “Follow me”, en medio de un silencio casi místico, pensaba que la música era eso: un camino que me invitaba a seguirlo. Y en medio de las cadencias de ese tema que se repetía, desaparecíamos y nos convertíamos en otra cosa, como si estuviésemos contando nuestra historia, como si estuviésemos haciendo de nuestro amor, un relato amoroso.
5.
“Ya no hay más mundo: ni más mundus, ni más cosmos, ni más ordenación compuesta y completa en el interior o desde el interior de la cual encontrar lugar, abrigo y las señales de una orientación. Más aún, ya no contamos más con el 'aquí abajo' de un mundo que daría paso hacia un más allá del mundo o hacia un otro mundo. No hay más Espíritu del mundo, ni historia para conducir delante de su tribunal. Dicho de otro modo, no hay más sentido del mundo.” Permanecí en silencio, luego de haber leído en voz alta el fragmento anterior. En realidad, primero lo había leído sin emitir sonido, como lo hago habitualmente. Pero, en razón de la complejidad de lo que el autor estaba planteando, lo volví a leer, pero esta vez haciendo que las palabras resonaran con claridad en la habitación. Cuando terminé, quedé en silencio, dejando que las palabras fueran haciendo su camino por unas sendas oscuras y limitadas, hasta llegar a un espacio atiborrado de materia que ya no concedía ni un minúsculo rincón, para que esas palabras encontraran dónde ubicarse. Pero, finalmente, todas hallaban un lugar, y allí se quedaban.
6.
No era difícil pensar en lo que podría haber ocurrido. Tenía cerca de mi escritorio el teléfono para comunicarme con los demás, con los otros, con los que me habían dicho que habría de salvarme. Pero no todo fue así. Porque sólo bastó que entrara el primer rayo de luz a la habitación, para que las cosas tuvieran otro color, otras tonalidades, según lo que había soñado esa noche. Porque ahora estaba saliendo de ese sueño que me había tenido muy tensionado, mientras lo soñaba. Me explico mejor: siempre hay una posibilidad más, cuando el relato parece terminado. Porque la narratividad es un proceso infinito, que se inició con el primer chamán que contó el primer mito del origen del hombre.
7.
“Pensó, también, que cada departamento del edificio tenía sus habitantes. Cada departamento poseía su vida interior, gente que los recorría, que hablaba, que dormía, que disfrutaba o que sufría. Cada departamento era un mundo pequeño, con sus códigos y con sus lenguajes. Acaso ese sonido venía del departamento contiguo, en el que vivían dos ancianos, y que solamente ellos podían hacer esa clase de ruidos. Entonces, trató de imaginar un día de ese matrimonio de ancianos. Los dos en silencio, sentados uno junto al otro, moviéndose para lo estrictamente necesario: ir al baño, hacer la comida, acostarse a dormir. Por las tardes, solía verlos salir a caminar. Seguro que iban a la plaza, permanecían ahí, disfrutando del sol, en el invierno, o, durante el verano, del aire fresco, bajo la sombra de un inmenso jacarandá que había en uno de los costados de la plaza, y después regresaban. Siempre sonriendo. Ambos. Siempre de buen humor, nunca demostrando el hastío de haber llegado hasta ese momento de la vida, tan juntos y tan felices. Ojalá yo hubiera podido llegar a eso, pensó, recordando los modales caballerescos del anciano, todavía intactos, para con su dama de siempre.” ¿Cuántos son los planos en los que nos podemos mover, cuando contamos una historia? Múltiples, porque la vida es múltiple, no una sola.
8.
Cada mañana, cuando me miro en el espejo, pienso que el día recién está empezando, y que ese rostro que me devuelve el espejo, es la garantía de que nada ha cambiado. Y, también, es la garantía de que puedo iniciar una historia con estas dos líneas.
9.
¿Para qué puede servir un ticket de metro al escritor? Un ticket o un boleto nativo pueden encerrar todo un plan narrativo, una estructura completa de un cuento.
Solamente con mirarlo, alcanza para recuperar una memoria ficcional de algo que nos ha ocurrido en nuestra imaginación. O que nos ocurrió verdaderamente. Hasta en el ómnibus es escritor hace lo que sabe hacer: observar. A esto lo aprendí de un amigo escritor. Una vez, tomando un café, sentados en un bar de Buenos Aires, me dijo el escritor no mira; observa.
La mirada, aunque no nos demos cuenta, queda asociada al boleto, y recuperamos la historia. Solamente debemos narrarla.
10.
Escribir es tentar al pasado para que no acalle sus voces.
Después de leer-me, fui al bar con mi cuaderno. La luz que entraba de afuera no tenía ese color ámbar de la mañana. Aunque era la mañana, no parecía la mañana. Cuando Nancy, la moza que atiende, me trajo el café, le pedí que bajara el volumen a la vocinglería de la gente. Así lo hizo. El rumor sordo y espeso, pero lejano, me dio el aire necesario para empezar a escribir estas notas. Después, llegaría al bar Durán y sus historias sobre Tucho Milani, que decidió enloquecer para ausentarse. Y el profesor Bonomi, para narrarnos el sentido del mundo.
Y yo, que trato de ser Daniel Ferrari, miro por la gran ventana del bar, y me descubro caminando entre la gente que pasa, como un río incesante, haciendo un camino infinito. Como son infinitos los relatos del mundo.
martes, 19 de mayo de 2009
Escrito en el aire
Subo al altillo.
Abro la pequeña ventana, y un rayo de luz rompe la penumbra.
Miro las cercanías de la casa.
Una llovizna fiel tiñe los techos dispersos y las copas de los árboles.
No hay pájaros.
Hay un silencio denso que perturba.
Una brisa leve pasa, cambiando el rumbo inescrutable que llevan las gotas mínimas.
Nada hay que modifique ese estado de las cosas.
Desde lejos, se escucha el disparo de un arma de fuego.
Después, nuevamente el silencio.
Sé de quién es el disparo.
Y sé a quién va dirigido.
La mayoría de las personas supone que la posibilidad de escribir está dada sólo a algunos, mediante una especie de posesión mágica.
Siempre trato de desmentir esa versión. Siempre digo que el escritor tiene un talento y que tiene que desarrollarlo. Nada más.
Siempre digo que el escritor no es un individuo tocado por la divinidad. Siempre digo que el escritor es un trabajador de la palabra, que la palabra es su instrumento. A lo único que debe llegar es a dominar ese instrumento. Y ser siempre fiel a la verdad.
Una mujer, que permanecía sentada en un costado de la sala, en la que estaba dando la conferencia, levantó la mano y, con absoluta seriedad, me preguntó si yo hacía horas extras. Después de las consabidas risas que despertó la pregunta, le respondí que si no hiciera horas extras no estaría, en ese momento y en ese lugar, hablando sobre el acto de escribir.
La mujer quedó igualmente seria. No sé si la respuesta le satisfizo o si la dejó más perpleja.
Un jovencito, con lentes, cuya apariencia auguraba que se trataba de un peligroso estudiante de letras, cuando el coordinador de la conferencia le dio la palabra, desembozó una teoría abstrusa sobre construcción y desconstrucción de la escritura, para cerrar su intervención con el compromiso social y político del escritor. Una vez que terminó con su exposición, se levantó y se fue.
Los que estábamos en la sala, nos miramos azorados y coincidimos en un gesto, enarcando hacia abajo los labios y elevando las cejas, que revelaba la incertidumbre absoluta en la que el auditorio había quedado sumido.
Para salir de esa extraña situación, se me ocurrió decir que el único compromiso que el escritor tenía era con la literatura, y con el lector, y que eso lo obligaba a escribir bien. Después, el lector y la posterior crítica habrían de definir el perfil político, filosófico, religioso del escritor y de su obra. El escritor hace literatura, una literatura no desapegada de la vida. De lo contrario sería una construcción artificial, inauténtica, en la que el lector, difícilmente, podría verse reflejado.
Ante estas palabras, que contrastaban con la actitud del jovencito, los aplausos se multiplicaron. En ese momento, me tuve un asco complaciente: aproveché una instancia adversa, provocada por otro, para salir airoso a fuerza de retórica y dejando a ese otro muy mal parado. De todas maneras, el jovencito ya había dejado el escenario, y yo tenía que seguir ahí, cumpliendo con los términos de lo pactado.
Después, el moderador preguntó si alguien quería hacerme alguna otra consulta. Ante el silencio prolongado, dijo, le agradecemos su participación en este ciclo y agradecemos, también, la presencia de todos ustedes. Muchas gracias, y un nutrido aplauso colmó la sala.
Por supuesto: no podían faltar quienes no se atrevieron a hacer sus preguntas en el momento, y se acercaron para hacerlas en privado. Además, varios traían un libro mío, un papel exiguo o una pequeña libretita en la que debía estampar la firma con alguna dedicatoria adecuada para la ocasión.
Entre los que se acercaron, hubo un hombre que me extendió un cuaderno, medianamente grueso, con tapas azules y acolchadas, de un material plástico y opaco. Cuando lo abrí para firmarlo me di con que estaba todo manuscrito, con letra pareja y bien legible. Sin levantar la vista, busqué un lugar que estuviera libre, lo encontré, firmé y al extenderlo al dueño, nadie lo recibió, porque la persona que me lo había dado ya no estaba.
Pregunté si lo habían visto. Me dijeron se fue el señor. Se ve que no pudo esperar. Entonces dejé el cuaderno sobre la mesa, y seguí firmando lo que me daban.
A veces, el deseo se complementa con el temor. Perdiendo temor, el deseo termina siendo una forma de mirar desde el pasado. Casi se diría que lo que no se ha tenido, es una fatalidad que no encuentra otra respuesta que el deseo futuro.
Para construir el deseo, los modos de pensar deben estar articulados con los modos de recordar.
Construir el deseo implica apelar a una memoria de lo que pudo ser, porque no se puede tener lo que no es.
Terminé de leer este párrafo y levanté la cabeza. Enfrente, estaba Nelly, a la espera de mi opinión.
Y, Daniel, qué te pareció, me preguntó con inocultable ansiedad.
Bueno: por tratarse de un escrito, está bastante bien, le dije, y miré a Sonia, que permanecía a mi derecha. El rostro de Sonia parecía decirme: "Sos un perfecto hipócrita". Por supuesto: lo pensó con cierto cariño.
Volví mis ojos al escrito de Nelly, que se había quedado en silencio y mirándome. Qué más puedo decirte, Nelly, si en lo que escribiste veo total razón. Y además, está bien escrito.
Te gustó, me preguntó. Sí, está bien, le dije. ¿Te parece que le falta algo?, agregó, y en ese momento me dio pie para esgrimir una elegante argumentación, propia de taller literario. Sí, creo que tenés que trabajar más el estilo. Es de las primeras cosas que escribís, le pregunté. Sí, me respondió. Bueno, creo que es hora de descubrir lo que podés hacer mediante el arte de la palabra. Tenés que trabajar lo que has escrito, y vas a ver que vas a encontrar mucho para limpiar y mucho para aprender.
Aspiré profundo. Nelly me dijo gracias, muchas gracias. Sé que lo que me has dicho me va a servir muchísimo, para mejorar mi estilo. Vos sabés que te admiro, que admiro lo que escribís y cómo lo escribís. Por eso creo que tu palabra tiene un valor inmenso para mí.
Miré nuevamente a Sonia, antes de decir una sola palabra. Por favor, Nelly: la mía es una opinión, nada más.
Pero qué opinión, agregó Nelly, como si la opinión que naciera de mí fuese excluyente respecto de otras.
Y decime: ¿qué has estado leyendo, últimamente, como para motivarte a escribir lo que escribiste?, le pregunté, tratando de cambiar el tema, que me tenía como centro y que ya me estaba incomodando bastante.
Son unos libros maravillosos, que me recomendó Javier, para que orientara mis pensamientos.
Javier, le dije. Y quiénes son los autores, le pregunté. Mirá, son unos que tienen unos nombres rarísimos, todos orientales, me respondió Nelly.
Claro, ya me imagino, le dije.
Ese Javier es un farsante, es un payaso de cuarta, le dije a Sonia en el auto y camino a su casa.
- No seas así, me dijo Sonia. Sabés cómo es Nelly. Recién lo conoce y ya se siente fascinada con el tipo.
- Ya es medio grandecita como para fascinarse con cualquiera, como una adolescente.
- Dejá vivir a la gente.
- Me dan bronca los farsantes. Y más me da bronca cuando se aprovechan de la gente, de personas débiles, como Nelly.
- Entonces no te diferenciás demasiado de Javier. Lo único que te faltó fue que le recomendaras que releyera un capítulo de una de tus novelas, para ser igual que el otro.
- No me compares con ese tipo. Traté de hacer una crítica justa, pero que no hiriera la susceptibilidad de Nelly.
- Te portaste como un hipócrita.
- Está bien. Basta. Nelly está metida entre nosotros. Y lo que es peor: estamos discutiendo por ese infeliz de Javier.
- Entonces, algo tenemos que hacer, me dijo Sonia. Me comentó que iba a invitarlo para la próxima reunión.
Esa noche, cuando volví a mi casa, busqué el cuaderno de tapas azules que me habían dado, después de la conferencia. En realidad, no lograba explicarme por qué estaba tratando de encontrarlo.
Pasé dos horas revolviendo entre mis papeles, y no lo hallé.
Supuse que podría dejar la búsqueda para después.
Cuando Nelly me lo presentó, tenía toda la apariencia de uno de esos sujetos que profesaba alguna disciplina oriental, como el tai-chi, el kung fu o el feng shui. O el shushi.
Se trataba de un tipo que permanecía callado, con sus cabellos largos, lacios, con unas barbas que eran estalactitas de la cara: rubias y desabridas.
Con este individuo, que se llamaba Javier, era difícil establecer una comunicación fluida, porque su hablar tenía la particularidad de estructurarse como aforismos encadenados. Su voz quedaba en el aire, toda vez que tomaba participación en nuestras conversaciones. Y todo era eso: un pensamiento absolutamente abstracto, acerca de lo que se estaba tratando, como cerrando el ciclo del diálogo con una conclusión plena de sabiduría y experiencia. Y como todos permanecíamos en silencio, cediéndole la palabra para que completara el pensamiento, el aforismo estaba ahí.
En una reunión, de las que organizaba Nelly en su casa, empecé a notar lo siguiente: cada aforismo que emitía Javier, contenía diecisiete sílabas que, dicho con una cadencia determinada, acababan ordenadas en un haiku.
Cuando me di cuenta de esto, le presté cada vez más atención, no porque me interesara lo que decía, sino cómo lo decía. Porque de su boca salían los mayores ganados verbales, y todos permanecían en silencio, tratando de comprender el mensaje, primero, y de conectar, después, con lo que se estaba hablando.
Sonia pensaba que este Javier era uno de esos occidentales que pretendía exasperar a sus congéneres con lo que hacía. Una tarde, me lo dijo. Noté que había una cierta ojeriza en sus palabras, porque tanto ella como yo, cada vez soportábamos menos a este personaje. Pero Nelly, la buena de Nelly, se empeñaba en invitarlo a sus reuniones.
La disyuntiva era: ir o no ir a la casa de Nelly.
Sonia me dijo por teléfono no podemos ofender a Nelly, porque no nos guste uno de sus invitados. Le dije a Sonia tenés razón, pero ese tipo arruina todo cada vez que va. Tampoco le podemos imponer los invitados, me dijo Sonia. No sería mala idea, le contesté con ironía, pero vaya uno a saber por quién reemplaza a este tipo. Nelly es buena, me dijo Sonia. Claro que es buena, le dije.
Esa noche fuimos a la casa de Nelly. Habíamos quedado en que yo pasaba a buscar a Sonia por su casa.
En el auto, Sonia me dijo no te vayas a poner pesado con Javier. Dejalo, nomás, con sus haikus orientales y sus aforismos de lata, le dije, con una cierta resignación.
Frente a la puerta de la casa de Nelly, toqué el timbre. Esperamos bastante antes de ser atendidos. Hasta que se abrió la puerta. Detrás apareció Nelly, envuelta en un vestido hasta los tobillos, rústico y mal hecho. Nelly estaba descalza.
Pasen, nos dijo. Al entrar, advertimos dos cosas: la casa permanecía en una semipenumbra azul, espesada por varios sahumerios encendidos y dispersos; y Nelly había hecho alfombrar todo el piso.
Para hoy preparé todo, según indicaciones de Javier, dijo Nelly.
Nos miramos con Sonia, y creo que adivinó en mis ojos los deseos concretos de irme.
Pensé que iban a estar, en la reunión, otros amigos. Eso me serenó un poco.
- Vení, Sonia, vamos a traer algo para tomar, dijo Nelly, y Sonia fue tras ella.
En ese momento, se escuchó el timbre. Desde la cocina, Nelly me pidió que atendiera la puerta.
Afuera había un tipo, con cabellos cortos, medio rubio, pulcramente afeitado, con lentes para sol, vestido con camisa blanca, corbata negra, lisa, pantalones negros y zapatos negros. Un detalle: en los pantalones, llevaba tiradores.
Me saludó. Detrás de los lentes no pude reconocer el rostro. Pero la voz me reveló, desde la profundidad de mi memoria, un indicio. Tenía la certeza de la identidad, pero no me atrevía a decir el nombre que se asociaba con esa persona.
- No te acordás de mí: soy Javier, me dijo.
Voz, nombre, persona, fueron uno solo.
Procuré conservar la naturalidad.
- Javier, no te había reconocido. Pasá.
- Cambio de hábitos, me dijo, al momento que entraba al living.
El trato entre ambos se mantenía dentro de los límites de la más ampulosa caballerosidad.
Mientras cerraba la puerta, le dije a Javier que iba a avisar a Nelly que había llegado.
- No te preocupes: ya se va a dar cuenta, me dijo.
Los haikus habían modificado su métrica.
En ese momento, Nelly venía distraída, con una bandeja en sus manos, hablando con Sonia, cuando vio que en el living estaba Javier. Interrumpió lo que estaba diciendo. Miró fijamente a Javier: ella tampoco podía dar crédito a semejante transformación.
- ¿Sos vos?, le preguntó.
- Sí, sigo siendo yo.
Nelly no dejaba de demostrar su absoluto desconcierto ante lo que estaba ocurriendo.
Sonia me miró. Creo que ustedes deben arreglar algunas cosas, dije, vamos Sonia.
Saludamos a ambos y salimos.
Durante todo el trayecto hasta la casa de Sonia, no dijimos una sola palabra.
Mañana hablamos, fue la frase convenida, y que ya no recuerdo quién de los dos la expulsó, como una blasfemia incolora.
Después, retorné a mi casa. En realidad, vivía cerca de la casa de Nelly, de modo que, prácticamente, debía realizar el mismo trayecto pero de regreso.
Antes de acostarme, fui a mi estudio. Y al encender la luz, pude ver, depositado sobre el escritorio, el cuaderno de tapas azules y acolchadas, que alguien me había dado aquella noche de la conferencia.
Yo no recordaba haberlo dejado allí. Tampoco recordaba haberlo encontrado.
Lo abrí, y empecé a hacer correr las páginas, escritas con letra pequeña y ajustada.
Era una especie de diario, que recogía impresiones sobre los individuos que se vinculaban a quien había escrito esas páginas. Y pude reconocer algunos nombres: el de Sonia y el mio. Y algo más interesante aún: la autora del diario era Nelly.
Esa la mañana, llamé a Sonia, para preguntarle por lo de la noche a anterior y para comentarle lo que había encontrado.
- No puede ser. Nelly nunca me había dicho lo del diario.
- Es letra de ella, le dije. La puedo reconocer. Además, habla de nosotros permanentemente. Ofrece detalles puntuales que sólo nosotros y ella conocemos.
- ¿No te acordás quién te dio ese diario?, me preguntó Sonia.
- Lo único que recuerdo es que entre todos los papeles que había esa noche, apareció el cuaderno. Cuando lo firmé y traté de devolverlo, el dueño ya no estaba.
- Hablás de dueño. Es decir que era un tipo.
- La gente que estaba allí dijo que un señor lo había dejado. Pero todo estaba muy confuso.
- Ahora le hablo por teléfono a Nelly.
Pensé que la situación no iba a modificarse sustancialmente. Pensé, también, que Nelly era muy prudente, aunque tenía la suficiente confianza como para revelarle a Sonia lo ocurrido con Javier.
Ese día se nubló por completo. Miré por la ventana, justo cuando unas gotas espesas y con forma de medallón, habían empezado a caer.
Por la tarde, cuando el frío terminó de acobardarme, llamé por teléfono a Sonia para avisarle que no iría a buscarla, que debía acabar con un trabajo para la facultad, y que necesitaba todo el tiempo.
Del otro lado, Sonia me dijo que nadie atendía en la casa de Nelly.
Fui hasta el escritorio y continué con la lectura del diario.
Había reproducidas conversaciones enteras entre Sonia, Nelly, Javier y yo, pero, en un momento empecé a darme cuenta de algo: esas conversaciones habían sido escritas antes de producirse, porque el cuaderno había llegado a mí antes de haber compartido ninguna reunión con Javier, en casa de Nelly.
No dejaba de impactarme la precisión con la que el diario se iba adelantando a los hechos.
Toda la noche permanecí atado a las páginas del diario. No pude dejar de leerlas, porque habían logrado algo que, todos lo sabemos, es muy difícil: la profecía. Pero se trataba de una profecía con absoluta exactitud, no era relativa, de esas de las que hay que apelar a métodos exegéticos para compreder el mensaje último.
Se trataba de una precisa dicción del futuro, de un futuro que me comprometía directamente.
En el desarrollo de la lectura, hubo muchos momentos en los que me vi absolutamente desconcertado. Por ejemplo, la escena en la que se produce el cambio de Javier: de uno de esos orientaloides alterados, que recitaba a Jibran de memoria, y que tenía el hábito furioso del haiku, a un tecno de los que están con el celular colgado del cinto del pantalón, hablando de computadoras y de economía. En medio, casi treinta años de historia y de cultura occidental.
Pero lo impactante estaba en la forma en que quien había escrito el diario, había recibido esa nueva imagen: no quedaba del todo claro si la expresión se refería a la nueva imagen o a algo que asombra por la exactitud en el cumplimiento del futuro.
Nelly escribió: Yo llevaba una bandeja con platos y copas. Detrás venía Sonia. Cuando vi a Javier, no podía reconocerlo en su nuevo atuendo, en su manera diferente de presentarse ante mí. Lo que se había operado en él, había sido una verdadera metamorfosis, una transformación recreativa: Javier había nacido nuevamente. O no. Porque, si bien había podido ingresar en algunos aspectos de la intimidad de Javier, no me había revelado, en todas sus dimensiones, detalles de su vida antes de haberme conocido.
Pero lo más asombroso fue el tratamiento que Javier fue haciendo de la situación: estudiaba cada movimiento, o cada movimiento revelaba estar estudiado de antemano, como ensayado, como si se tratara de una puesta en escena, una y otra vez, con todos los pormenores previstos, como anticipándose a un futuro del que, acaso, ambos conservábamos una tenue memoria.
Las páginas del diario seguían, ineluctablemente, el rumbo de una confesión anticipada.
Yo conocía la historia hasta ese punto.
Casi vencido por el cansancio de toda la jornada, y en medio de un aturdimiento emocional, sin poder compartir todo esto con Sonia, los ojos se cerraban sin mediar una sola línea más de lectura. Además, como se trataba de letra manuscrita, el esfuerzo era doble.
Cerré el diario y fui a dormir, tratando de aprovechar lo que quedaba de la noche, que era poco.
Sin embargo, el insomnio tuvo un poder mayor. Hice todos los esfuerzos posibles para dormir. Pero ese fue mi error: hacer todos los esfuerzos posibles, porque terminé con todo mi cuerpo contraído y endurecido, y, como se sabe, ese es el peor de los remedios para combatir el insomnio.
Cada una de las imágenes de ese pasado, descubierto y anticipado por Nelly y asentado en ese diario del futuro, se reiteraban como un recuento necesario. Nos veía, a Sonia y a mí, en medio de un escenario, como participando de una obra, en la que éramos los únicos que no conocíamos los detalles del libreto, y en la que los demás tenían el control de todos los movimientos. Pero hubo una mueca en el rostro de Sonia que me desconcertó. Un signo dirigido hacia donde estaba Nelly.
Pero esa era una impresión, una idea personal que se agotaba en lo que me producía la lectura del diario.
Lo dejé. No quise continuar. Se había transformado en un ejercicio tortuoso.
Encendí la computadora y seguí con la novela que estaba escribiendo.
Esa tarde, me habló Sonia. Voy a estar en la casa de Nelly, me dijo. Quiero acompañarla. No sé cómo le ha ido con ese tipo. Cuando vuelva te llamo. Y cortó.
El tono de la voz de Sonia no era el de siempre. Había algo en ella que no terminaba de convencerme. De todas maneras, mi casa estaba cerca de la de Nelly. Podría pasar por acá, tomábamos un café y me contaba. Pero no lo había planteado así.
No debía preocuparme. Las mujeres, ya se sabe, cuando hacen causa común entre ellas, se olvidan de nosotros. Después, vienen solitas.
A la noche, ya había acabado con un capítulo de la novela. Estaba satisfecho y feliz. El avance era realmente significativo.
Hablé a la casa de Sonia. Nadie me contestó. Pensé que podía estar con Nelly. Marqué el número. Nelly me atendió.
- Acaba de irse. No se sentía muy bien. Me dijo que se iba a comunicar con vos.
Quedé algo inquieto por las palabras de Nelly. Si Sonia se sentía mal, me hubiese llamado, o habría pasado por mi casa. Había algo que no estaba en su rumbo habitual.
Por la mañana, bastante temprano, me habló Sonia.
- ¿Tenés a mano el diario de Nelly?
- Sí.
- Paso por allá. Quiero verlo.
Miré el cuaderno de tapas azules y acolchadas. Permanecía sobre el escritorio.
- Vení ahora, le dije.
Subo al altillo.
Abro la pequeña ventana, y un rayo de luz rompe la penumbra.
Miro las cercanías de la casa.
Un llovizna fiel tiñe los techos dispersos y las copas de los árboles.
No hay pájaros.
Hay un silencio denso que perturba.
Una brisa leve pasa, cambiando el rumbo inescrutable que llevan las gotas mínimas.
Nada hay que modifique ese estado de las cosas.
Desde lejos, se escucha el disparo de un arma de fuego.
Después, nuevamente el silencio.
Sé de quién es el disparo.
Y sé a quién va dirigido.
Creo que Daniel no leyó las últimas páginas del diario. Acaso habría podido prevenirse de lo que le sobrevino. De todos modos, no lo hubiese evitado.
Javier tampoco entendió.
Espero a Sonia. Ella va a traer el diario.
Para seguir imaginando un futuro, que nos toca a las dos.
Este cuento pertenece al libro Escrito en el aire, Ediciones del Copista, 2008.
Abro la pequeña ventana, y un rayo de luz rompe la penumbra.
Miro las cercanías de la casa.
Una llovizna fiel tiñe los techos dispersos y las copas de los árboles.
No hay pájaros.
Hay un silencio denso que perturba.
Una brisa leve pasa, cambiando el rumbo inescrutable que llevan las gotas mínimas.
Nada hay que modifique ese estado de las cosas.
Desde lejos, se escucha el disparo de un arma de fuego.
Después, nuevamente el silencio.
Sé de quién es el disparo.
Y sé a quién va dirigido.
La mayoría de las personas supone que la posibilidad de escribir está dada sólo a algunos, mediante una especie de posesión mágica.
Siempre trato de desmentir esa versión. Siempre digo que el escritor tiene un talento y que tiene que desarrollarlo. Nada más.
Siempre digo que el escritor no es un individuo tocado por la divinidad. Siempre digo que el escritor es un trabajador de la palabra, que la palabra es su instrumento. A lo único que debe llegar es a dominar ese instrumento. Y ser siempre fiel a la verdad.
Una mujer, que permanecía sentada en un costado de la sala, en la que estaba dando la conferencia, levantó la mano y, con absoluta seriedad, me preguntó si yo hacía horas extras. Después de las consabidas risas que despertó la pregunta, le respondí que si no hiciera horas extras no estaría, en ese momento y en ese lugar, hablando sobre el acto de escribir.
La mujer quedó igualmente seria. No sé si la respuesta le satisfizo o si la dejó más perpleja.
Un jovencito, con lentes, cuya apariencia auguraba que se trataba de un peligroso estudiante de letras, cuando el coordinador de la conferencia le dio la palabra, desembozó una teoría abstrusa sobre construcción y desconstrucción de la escritura, para cerrar su intervención con el compromiso social y político del escritor. Una vez que terminó con su exposición, se levantó y se fue.
Los que estábamos en la sala, nos miramos azorados y coincidimos en un gesto, enarcando hacia abajo los labios y elevando las cejas, que revelaba la incertidumbre absoluta en la que el auditorio había quedado sumido.
Para salir de esa extraña situación, se me ocurrió decir que el único compromiso que el escritor tenía era con la literatura, y con el lector, y que eso lo obligaba a escribir bien. Después, el lector y la posterior crítica habrían de definir el perfil político, filosófico, religioso del escritor y de su obra. El escritor hace literatura, una literatura no desapegada de la vida. De lo contrario sería una construcción artificial, inauténtica, en la que el lector, difícilmente, podría verse reflejado.
Ante estas palabras, que contrastaban con la actitud del jovencito, los aplausos se multiplicaron. En ese momento, me tuve un asco complaciente: aproveché una instancia adversa, provocada por otro, para salir airoso a fuerza de retórica y dejando a ese otro muy mal parado. De todas maneras, el jovencito ya había dejado el escenario, y yo tenía que seguir ahí, cumpliendo con los términos de lo pactado.
Después, el moderador preguntó si alguien quería hacerme alguna otra consulta. Ante el silencio prolongado, dijo, le agradecemos su participación en este ciclo y agradecemos, también, la presencia de todos ustedes. Muchas gracias, y un nutrido aplauso colmó la sala.
Por supuesto: no podían faltar quienes no se atrevieron a hacer sus preguntas en el momento, y se acercaron para hacerlas en privado. Además, varios traían un libro mío, un papel exiguo o una pequeña libretita en la que debía estampar la firma con alguna dedicatoria adecuada para la ocasión.
Entre los que se acercaron, hubo un hombre que me extendió un cuaderno, medianamente grueso, con tapas azules y acolchadas, de un material plástico y opaco. Cuando lo abrí para firmarlo me di con que estaba todo manuscrito, con letra pareja y bien legible. Sin levantar la vista, busqué un lugar que estuviera libre, lo encontré, firmé y al extenderlo al dueño, nadie lo recibió, porque la persona que me lo había dado ya no estaba.
Pregunté si lo habían visto. Me dijeron se fue el señor. Se ve que no pudo esperar. Entonces dejé el cuaderno sobre la mesa, y seguí firmando lo que me daban.
A veces, el deseo se complementa con el temor. Perdiendo temor, el deseo termina siendo una forma de mirar desde el pasado. Casi se diría que lo que no se ha tenido, es una fatalidad que no encuentra otra respuesta que el deseo futuro.
Para construir el deseo, los modos de pensar deben estar articulados con los modos de recordar.
Construir el deseo implica apelar a una memoria de lo que pudo ser, porque no se puede tener lo que no es.
Terminé de leer este párrafo y levanté la cabeza. Enfrente, estaba Nelly, a la espera de mi opinión.
Y, Daniel, qué te pareció, me preguntó con inocultable ansiedad.
Bueno: por tratarse de un escrito, está bastante bien, le dije, y miré a Sonia, que permanecía a mi derecha. El rostro de Sonia parecía decirme: "Sos un perfecto hipócrita". Por supuesto: lo pensó con cierto cariño.
Volví mis ojos al escrito de Nelly, que se había quedado en silencio y mirándome. Qué más puedo decirte, Nelly, si en lo que escribiste veo total razón. Y además, está bien escrito.
Te gustó, me preguntó. Sí, está bien, le dije. ¿Te parece que le falta algo?, agregó, y en ese momento me dio pie para esgrimir una elegante argumentación, propia de taller literario. Sí, creo que tenés que trabajar más el estilo. Es de las primeras cosas que escribís, le pregunté. Sí, me respondió. Bueno, creo que es hora de descubrir lo que podés hacer mediante el arte de la palabra. Tenés que trabajar lo que has escrito, y vas a ver que vas a encontrar mucho para limpiar y mucho para aprender.
Aspiré profundo. Nelly me dijo gracias, muchas gracias. Sé que lo que me has dicho me va a servir muchísimo, para mejorar mi estilo. Vos sabés que te admiro, que admiro lo que escribís y cómo lo escribís. Por eso creo que tu palabra tiene un valor inmenso para mí.
Miré nuevamente a Sonia, antes de decir una sola palabra. Por favor, Nelly: la mía es una opinión, nada más.
Pero qué opinión, agregó Nelly, como si la opinión que naciera de mí fuese excluyente respecto de otras.
Y decime: ¿qué has estado leyendo, últimamente, como para motivarte a escribir lo que escribiste?, le pregunté, tratando de cambiar el tema, que me tenía como centro y que ya me estaba incomodando bastante.
Son unos libros maravillosos, que me recomendó Javier, para que orientara mis pensamientos.
Javier, le dije. Y quiénes son los autores, le pregunté. Mirá, son unos que tienen unos nombres rarísimos, todos orientales, me respondió Nelly.
Claro, ya me imagino, le dije.
Ese Javier es un farsante, es un payaso de cuarta, le dije a Sonia en el auto y camino a su casa.
- No seas así, me dijo Sonia. Sabés cómo es Nelly. Recién lo conoce y ya se siente fascinada con el tipo.
- Ya es medio grandecita como para fascinarse con cualquiera, como una adolescente.
- Dejá vivir a la gente.
- Me dan bronca los farsantes. Y más me da bronca cuando se aprovechan de la gente, de personas débiles, como Nelly.
- Entonces no te diferenciás demasiado de Javier. Lo único que te faltó fue que le recomendaras que releyera un capítulo de una de tus novelas, para ser igual que el otro.
- No me compares con ese tipo. Traté de hacer una crítica justa, pero que no hiriera la susceptibilidad de Nelly.
- Te portaste como un hipócrita.
- Está bien. Basta. Nelly está metida entre nosotros. Y lo que es peor: estamos discutiendo por ese infeliz de Javier.
- Entonces, algo tenemos que hacer, me dijo Sonia. Me comentó que iba a invitarlo para la próxima reunión.
Esa noche, cuando volví a mi casa, busqué el cuaderno de tapas azules que me habían dado, después de la conferencia. En realidad, no lograba explicarme por qué estaba tratando de encontrarlo.
Pasé dos horas revolviendo entre mis papeles, y no lo hallé.
Supuse que podría dejar la búsqueda para después.
Cuando Nelly me lo presentó, tenía toda la apariencia de uno de esos sujetos que profesaba alguna disciplina oriental, como el tai-chi, el kung fu o el feng shui. O el shushi.
Se trataba de un tipo que permanecía callado, con sus cabellos largos, lacios, con unas barbas que eran estalactitas de la cara: rubias y desabridas.
Con este individuo, que se llamaba Javier, era difícil establecer una comunicación fluida, porque su hablar tenía la particularidad de estructurarse como aforismos encadenados. Su voz quedaba en el aire, toda vez que tomaba participación en nuestras conversaciones. Y todo era eso: un pensamiento absolutamente abstracto, acerca de lo que se estaba tratando, como cerrando el ciclo del diálogo con una conclusión plena de sabiduría y experiencia. Y como todos permanecíamos en silencio, cediéndole la palabra para que completara el pensamiento, el aforismo estaba ahí.
En una reunión, de las que organizaba Nelly en su casa, empecé a notar lo siguiente: cada aforismo que emitía Javier, contenía diecisiete sílabas que, dicho con una cadencia determinada, acababan ordenadas en un haiku.
Cuando me di cuenta de esto, le presté cada vez más atención, no porque me interesara lo que decía, sino cómo lo decía. Porque de su boca salían los mayores ganados verbales, y todos permanecían en silencio, tratando de comprender el mensaje, primero, y de conectar, después, con lo que se estaba hablando.
Sonia pensaba que este Javier era uno de esos occidentales que pretendía exasperar a sus congéneres con lo que hacía. Una tarde, me lo dijo. Noté que había una cierta ojeriza en sus palabras, porque tanto ella como yo, cada vez soportábamos menos a este personaje. Pero Nelly, la buena de Nelly, se empeñaba en invitarlo a sus reuniones.
La disyuntiva era: ir o no ir a la casa de Nelly.
Sonia me dijo por teléfono no podemos ofender a Nelly, porque no nos guste uno de sus invitados. Le dije a Sonia tenés razón, pero ese tipo arruina todo cada vez que va. Tampoco le podemos imponer los invitados, me dijo Sonia. No sería mala idea, le contesté con ironía, pero vaya uno a saber por quién reemplaza a este tipo. Nelly es buena, me dijo Sonia. Claro que es buena, le dije.
Esa noche fuimos a la casa de Nelly. Habíamos quedado en que yo pasaba a buscar a Sonia por su casa.
En el auto, Sonia me dijo no te vayas a poner pesado con Javier. Dejalo, nomás, con sus haikus orientales y sus aforismos de lata, le dije, con una cierta resignación.
Frente a la puerta de la casa de Nelly, toqué el timbre. Esperamos bastante antes de ser atendidos. Hasta que se abrió la puerta. Detrás apareció Nelly, envuelta en un vestido hasta los tobillos, rústico y mal hecho. Nelly estaba descalza.
Pasen, nos dijo. Al entrar, advertimos dos cosas: la casa permanecía en una semipenumbra azul, espesada por varios sahumerios encendidos y dispersos; y Nelly había hecho alfombrar todo el piso.
Para hoy preparé todo, según indicaciones de Javier, dijo Nelly.
Nos miramos con Sonia, y creo que adivinó en mis ojos los deseos concretos de irme.
Pensé que iban a estar, en la reunión, otros amigos. Eso me serenó un poco.
- Vení, Sonia, vamos a traer algo para tomar, dijo Nelly, y Sonia fue tras ella.
En ese momento, se escuchó el timbre. Desde la cocina, Nelly me pidió que atendiera la puerta.
Afuera había un tipo, con cabellos cortos, medio rubio, pulcramente afeitado, con lentes para sol, vestido con camisa blanca, corbata negra, lisa, pantalones negros y zapatos negros. Un detalle: en los pantalones, llevaba tiradores.
Me saludó. Detrás de los lentes no pude reconocer el rostro. Pero la voz me reveló, desde la profundidad de mi memoria, un indicio. Tenía la certeza de la identidad, pero no me atrevía a decir el nombre que se asociaba con esa persona.
- No te acordás de mí: soy Javier, me dijo.
Voz, nombre, persona, fueron uno solo.
Procuré conservar la naturalidad.
- Javier, no te había reconocido. Pasá.
- Cambio de hábitos, me dijo, al momento que entraba al living.
El trato entre ambos se mantenía dentro de los límites de la más ampulosa caballerosidad.
Mientras cerraba la puerta, le dije a Javier que iba a avisar a Nelly que había llegado.
- No te preocupes: ya se va a dar cuenta, me dijo.
Los haikus habían modificado su métrica.
En ese momento, Nelly venía distraída, con una bandeja en sus manos, hablando con Sonia, cuando vio que en el living estaba Javier. Interrumpió lo que estaba diciendo. Miró fijamente a Javier: ella tampoco podía dar crédito a semejante transformación.
- ¿Sos vos?, le preguntó.
- Sí, sigo siendo yo.
Nelly no dejaba de demostrar su absoluto desconcierto ante lo que estaba ocurriendo.
Sonia me miró. Creo que ustedes deben arreglar algunas cosas, dije, vamos Sonia.
Saludamos a ambos y salimos.
Durante todo el trayecto hasta la casa de Sonia, no dijimos una sola palabra.
Mañana hablamos, fue la frase convenida, y que ya no recuerdo quién de los dos la expulsó, como una blasfemia incolora.
Después, retorné a mi casa. En realidad, vivía cerca de la casa de Nelly, de modo que, prácticamente, debía realizar el mismo trayecto pero de regreso.
Antes de acostarme, fui a mi estudio. Y al encender la luz, pude ver, depositado sobre el escritorio, el cuaderno de tapas azules y acolchadas, que alguien me había dado aquella noche de la conferencia.
Yo no recordaba haberlo dejado allí. Tampoco recordaba haberlo encontrado.
Lo abrí, y empecé a hacer correr las páginas, escritas con letra pequeña y ajustada.
Era una especie de diario, que recogía impresiones sobre los individuos que se vinculaban a quien había escrito esas páginas. Y pude reconocer algunos nombres: el de Sonia y el mio. Y algo más interesante aún: la autora del diario era Nelly.
Esa la mañana, llamé a Sonia, para preguntarle por lo de la noche a anterior y para comentarle lo que había encontrado.
- No puede ser. Nelly nunca me había dicho lo del diario.
- Es letra de ella, le dije. La puedo reconocer. Además, habla de nosotros permanentemente. Ofrece detalles puntuales que sólo nosotros y ella conocemos.
- ¿No te acordás quién te dio ese diario?, me preguntó Sonia.
- Lo único que recuerdo es que entre todos los papeles que había esa noche, apareció el cuaderno. Cuando lo firmé y traté de devolverlo, el dueño ya no estaba.
- Hablás de dueño. Es decir que era un tipo.
- La gente que estaba allí dijo que un señor lo había dejado. Pero todo estaba muy confuso.
- Ahora le hablo por teléfono a Nelly.
Pensé que la situación no iba a modificarse sustancialmente. Pensé, también, que Nelly era muy prudente, aunque tenía la suficiente confianza como para revelarle a Sonia lo ocurrido con Javier.
Ese día se nubló por completo. Miré por la ventana, justo cuando unas gotas espesas y con forma de medallón, habían empezado a caer.
Por la tarde, cuando el frío terminó de acobardarme, llamé por teléfono a Sonia para avisarle que no iría a buscarla, que debía acabar con un trabajo para la facultad, y que necesitaba todo el tiempo.
Del otro lado, Sonia me dijo que nadie atendía en la casa de Nelly.
Fui hasta el escritorio y continué con la lectura del diario.
Había reproducidas conversaciones enteras entre Sonia, Nelly, Javier y yo, pero, en un momento empecé a darme cuenta de algo: esas conversaciones habían sido escritas antes de producirse, porque el cuaderno había llegado a mí antes de haber compartido ninguna reunión con Javier, en casa de Nelly.
No dejaba de impactarme la precisión con la que el diario se iba adelantando a los hechos.
Toda la noche permanecí atado a las páginas del diario. No pude dejar de leerlas, porque habían logrado algo que, todos lo sabemos, es muy difícil: la profecía. Pero se trataba de una profecía con absoluta exactitud, no era relativa, de esas de las que hay que apelar a métodos exegéticos para compreder el mensaje último.
Se trataba de una precisa dicción del futuro, de un futuro que me comprometía directamente.
En el desarrollo de la lectura, hubo muchos momentos en los que me vi absolutamente desconcertado. Por ejemplo, la escena en la que se produce el cambio de Javier: de uno de esos orientaloides alterados, que recitaba a Jibran de memoria, y que tenía el hábito furioso del haiku, a un tecno de los que están con el celular colgado del cinto del pantalón, hablando de computadoras y de economía. En medio, casi treinta años de historia y de cultura occidental.
Pero lo impactante estaba en la forma en que quien había escrito el diario, había recibido esa nueva imagen: no quedaba del todo claro si la expresión se refería a la nueva imagen o a algo que asombra por la exactitud en el cumplimiento del futuro.
Nelly escribió: Yo llevaba una bandeja con platos y copas. Detrás venía Sonia. Cuando vi a Javier, no podía reconocerlo en su nuevo atuendo, en su manera diferente de presentarse ante mí. Lo que se había operado en él, había sido una verdadera metamorfosis, una transformación recreativa: Javier había nacido nuevamente. O no. Porque, si bien había podido ingresar en algunos aspectos de la intimidad de Javier, no me había revelado, en todas sus dimensiones, detalles de su vida antes de haberme conocido.
Pero lo más asombroso fue el tratamiento que Javier fue haciendo de la situación: estudiaba cada movimiento, o cada movimiento revelaba estar estudiado de antemano, como ensayado, como si se tratara de una puesta en escena, una y otra vez, con todos los pormenores previstos, como anticipándose a un futuro del que, acaso, ambos conservábamos una tenue memoria.
Las páginas del diario seguían, ineluctablemente, el rumbo de una confesión anticipada.
Yo conocía la historia hasta ese punto.
Casi vencido por el cansancio de toda la jornada, y en medio de un aturdimiento emocional, sin poder compartir todo esto con Sonia, los ojos se cerraban sin mediar una sola línea más de lectura. Además, como se trataba de letra manuscrita, el esfuerzo era doble.
Cerré el diario y fui a dormir, tratando de aprovechar lo que quedaba de la noche, que era poco.
Sin embargo, el insomnio tuvo un poder mayor. Hice todos los esfuerzos posibles para dormir. Pero ese fue mi error: hacer todos los esfuerzos posibles, porque terminé con todo mi cuerpo contraído y endurecido, y, como se sabe, ese es el peor de los remedios para combatir el insomnio.
Cada una de las imágenes de ese pasado, descubierto y anticipado por Nelly y asentado en ese diario del futuro, se reiteraban como un recuento necesario. Nos veía, a Sonia y a mí, en medio de un escenario, como participando de una obra, en la que éramos los únicos que no conocíamos los detalles del libreto, y en la que los demás tenían el control de todos los movimientos. Pero hubo una mueca en el rostro de Sonia que me desconcertó. Un signo dirigido hacia donde estaba Nelly.
Pero esa era una impresión, una idea personal que se agotaba en lo que me producía la lectura del diario.
Lo dejé. No quise continuar. Se había transformado en un ejercicio tortuoso.
Encendí la computadora y seguí con la novela que estaba escribiendo.
Esa tarde, me habló Sonia. Voy a estar en la casa de Nelly, me dijo. Quiero acompañarla. No sé cómo le ha ido con ese tipo. Cuando vuelva te llamo. Y cortó.
El tono de la voz de Sonia no era el de siempre. Había algo en ella que no terminaba de convencerme. De todas maneras, mi casa estaba cerca de la de Nelly. Podría pasar por acá, tomábamos un café y me contaba. Pero no lo había planteado así.
No debía preocuparme. Las mujeres, ya se sabe, cuando hacen causa común entre ellas, se olvidan de nosotros. Después, vienen solitas.
A la noche, ya había acabado con un capítulo de la novela. Estaba satisfecho y feliz. El avance era realmente significativo.
Hablé a la casa de Sonia. Nadie me contestó. Pensé que podía estar con Nelly. Marqué el número. Nelly me atendió.
- Acaba de irse. No se sentía muy bien. Me dijo que se iba a comunicar con vos.
Quedé algo inquieto por las palabras de Nelly. Si Sonia se sentía mal, me hubiese llamado, o habría pasado por mi casa. Había algo que no estaba en su rumbo habitual.
Por la mañana, bastante temprano, me habló Sonia.
- ¿Tenés a mano el diario de Nelly?
- Sí.
- Paso por allá. Quiero verlo.
Miré el cuaderno de tapas azules y acolchadas. Permanecía sobre el escritorio.
- Vení ahora, le dije.
Subo al altillo.
Abro la pequeña ventana, y un rayo de luz rompe la penumbra.
Miro las cercanías de la casa.
Un llovizna fiel tiñe los techos dispersos y las copas de los árboles.
No hay pájaros.
Hay un silencio denso que perturba.
Una brisa leve pasa, cambiando el rumbo inescrutable que llevan las gotas mínimas.
Nada hay que modifique ese estado de las cosas.
Desde lejos, se escucha el disparo de un arma de fuego.
Después, nuevamente el silencio.
Sé de quién es el disparo.
Y sé a quién va dirigido.
Creo que Daniel no leyó las últimas páginas del diario. Acaso habría podido prevenirse de lo que le sobrevino. De todos modos, no lo hubiese evitado.
Javier tampoco entendió.
Espero a Sonia. Ella va a traer el diario.
Para seguir imaginando un futuro, que nos toca a las dos.
Este cuento pertenece al libro Escrito en el aire, Ediciones del Copista, 2008.
lunes, 30 de marzo de 2009
El signo
Ferrari buscó la página final del libro que estaba leyendo, esa página que siempre se deja para tomar notas. Allí escribió algo que le sugirió todo lo que había estado viendo: Buscando el Sur. Con el tiempo he aprendido a ser paciente. La urgencia que animaba mis actos pasados puso, en muchas ocasiones, una gota que inclinaba, peligrosamente, la balanza hacia extremos poco claros. Siempre supuse que la mejor manera de responder a lo que los demás me requerían era procediendo con extrema rapidez, y como sabían que yo concretaba los pedidos con tanta celeridad, exigían más premura cada vez. Y todo fue convirtiéndose en una nebulosa esfera de nieve que, según pasaban los minutos, cobraba más volumen. Eso me dio la pauta clara de lo que estaba ocurriéndome: un aceleramiento inconsistente, que siempre acababa en medio de una frustración más. Porque después, me quedaba ese sabor de lo marchitable, de lo contingente, de lo pasajero, puestos todos allí: en fila y en ese orden.
Ferrari leyó lo que había escrito. Pensó en lo que había escrito.
Una imagen interrumpió la concentración de Ferrari: un brazo levantado de un individuo y, en el otro extremo, otro individuo que se acercaba hasta la mesa en la que permanecía el que tenía el brazo levantado.
Dos amigos, pensó Ferrari.
Ya se sabe que cuando dos individuos, después de muchos años sin verse, se encuentran, se invitan a tomar un café, se meten en un bar y saltan, comunitariamente, de un año a otro, contándose hasta el color de los pelos de los perros que, sucesivamente, han tenido, desde que se dejaron de ver. Se ríen, se entristecen, se dan cuenta de los años que han pasado, de los años que les han pasado. Después de dos o tres horas, de cuatro o cinco cafés, se saludan, quedan en verse, y salen a la puerta, se intercambian los números de teléfonos, y se van, cada cual para su lado. Y si los agarra la nostalgia, alguno de esos domingos por la tarde, uno de esos domingos de invierno, en los que el día parece despedirse de la vida, se hablan y se saludan.
Y todo respondía a esto que acababa de pensar Ferrari: por lo que trascendió, por los volúmenes de ambos, la cosa era así.
Después de preguntarse por las respectivas familias, por los destinos de cada uno, por las profesiones, entraron en el plano de las reflexiones matizadas con recuerdos, salteados recuerdos, de los tiempos de la facultad y de las reuniones, y de lo que habían vivido en ese momento.
Uno de los individuos dijo:
- Alguien me había dicho que la vida estaba en otra parte, que no la iba a encontrar en los libros ni en las bibliotecas. Me enfrentaba a lo más profundo de mí, a lo que, acaso, no deseo adolescer jamás. Después me encontré con el que me había dicho esto. Me contó que había andado vagabundeando por el mundo, y que volvió asqueado de la vida. Sin embargo, seguía pensando que la vida no estaba en los libros. Mi capacidad para pensar en forma de palabras había empezado a declinar, antes de haberme encontrado con este individuo. Lo único que logró fue confirmar mi inercia hacia un estado al que no quería llegar.
- Mirá, hay algo parecido que me ocurrió a mí...
Ferrari ha regresado al libro de cuentos, y elige uno, casi al azar, que se titula "El signo".
Me dijeron que podía encontrar en ese lugar al hombre que estaba buscando. La mañana en la que llegué al pueblo, parecía una antesala temporal del infierno. Arriba, un sol plateado calcinaba las piedras, y desde lejos se podía ver una nube blanca de polvillo, azotada por un viento tan blanco y tan espeso que no me permitía tener la percepción del cielo. Desde que llegué a este lugar, no pude ver más el cielo celeste que había dejado en la ciudad. Sin embargo, tampoco sabía que no habría de verlo por muchísimo tiempo. La mancha blanca se perfilaba, temprano, sobre una cadena imponente de cerros lejanos, y avanzaba, lentamente, hasta llegar a las calles del pueblo, donde sólo vagaban algunas mujeres cubiertas con un largo hábito negro, desde la cabeza hasta los pies, dejando espacio libre, exclusivamente, para los ojos.
Tuve una sensación: las horas transcurridas en el tren formaban parte de un pasado remoto, casi transfigurado en pesadilla, de la que solamente llegaban hasta mí algunas imágenes deformadas por la memoria traicionera. Después de todo, la mayoría de los que me habían impulsado a buscar a ese individuo, ya estaban muertos. Solamente quedábamos mi pasado, mi memoria y yo, como únicos combatientes contra el olvido. Ya nadie podría objetar que mi vida era sencilla, porque después de haber atravesado semejantes pruebas, para comprobar que aún estaba aquí y que pertenecía a este mundo, cualquiera podría haber llegado a la conclusión de que este hueso era duro de roer.
En el pueblo los hombres hablaban poco; las mujeres no demoraban su tiempo en esas cosas, de andar preguntando quién era quién. Solamente los ancianos estaban en ventaja como para poder orientar mis pasos, porque el resto de lo que pudiera saber sobre el individuo descansaba en la memoria de unos pocos y añosos desconocidos.
Esa misma tarde, una pensión gastada me daba algún refugio. Sus paredes conocían el paso decisivo de los años, y quienes habitaban ese lugar albergaban en sus miradas ese sentimiento inexorable.
Mi habitación tenía un baño exiguo. Aproveché para ducharme.
Después, levanté la persiana de la ventana. Pude ver la calle, una calle desierta, como las de los suburbios en tarde de domingo. Silenciosa y desierta. Era como si la gente se hubiera llamado a sus interiores, para desde allí esperar. Sin saber qué. Esperar.
Sin embargo, a través de la ventana de la casa que estaba frente a la pensión, alcancé a entrever cómo, detrás de las cortinas, unas figuras humanas que se movían acompasadamente, como contoneando sus cuerpos al ritmo de alguna música desconocida, proyectaban sus sombras. Advertí que eso me llamaba la atención, pero traté de disimularlo. O, al menos, de contenerlo. No quería que me identificaran ni que me reconocieran, asomándome por la ventana para espiar. Prefería mantenerme a un costado, contra uno de los marcos.
Detrás de la ventana de la casa de enfrente, una de las figuras era más alta. Tenía los cabellos cortos. Presumí que se trataba de un hombre. La otra figura era femenina. Permanecí observando, un momento más. Luego de un contoneo, que se hacía más brusco, cada vez, la figura femenina manipuló un instrumento con la forma de una gran espada, y atravesó varias veces a la otra figura que tenía enfrente, hasta que cayó exánime, con la espada clavada en el pecho.
Como obedeciendo a un impulso desconocido, me desplacé hacia uno de los costados de la ventana, tratando de ocultarme. No sabía bien de qué me estaba ocultando, pero tenía plena noción de que eran los otros los que estaban haciendo cosas extrañas. Cuando uno va a un lugar como ese a matar a un individuo, trata de cuidar absolutamente todos los detalles.
Desde el costado de la ventana seguí observando lo que ese teatro de sombras me ofrecía. Entonces, vi cómo el individuo atravesado por la espada se lenvantaba, y con la lógica flojera de piernas que hacía contener el cuerpo, se extraía el hierro del pecho. Mientras, la mujer lo miraba, parada frente a él. Después, ella, abrió la ventana, de par en par y los dos se apoyaron en el antepecho de la ventana, él, dejando que la sangre manara abundantemente de su pecho, manchando la pared, del lado de afuera. Ambos se miraron se dieron un beso prolongado, y el hombre cayó de bruces en la ventana, dejando la mitad de su cuerpo afuera.
Salí de la pensión, tratando de buscar al hombre que pendía, muerto, en la ventana. Miré los alrededores y ubiqué la ventana de mi habitación, que había dejado abierta, para orientarme. Cuando la encontré, me di vuelta y pude localizar la casa que daba al frente de la ventana, lugar en el que se habían producido los hechos. Pero no encontré nada.
Regresé a la pensión. Busqué al encargado y le pregunté si la casa en cuestión era esa. El encargado, con un asombro casi siniestro, me respondió sí, señor, es esa. Volví a mi habitación y allí estaban: el hombre, con la mitad de su cuerpo afuera, la gran mancha roja en la pared y la mujer que regresaba al interior de la casa.
Miré hacia los costados, tratando de reconocer el lugar en el que había estado hacía un momento: todo permanecía en un orden estricto. Salí de la pensión, nuevamente, buscando la ventana siniestra. Pero no la encontré.
Cuando regresé, el encargado de la pensión, que estaba apoyado contra la pared de la puerta de entrada, me dijo aquí ocurren cosas raras, señor.
Lo miré y empecé a comprender.
Pensé que este episodio no habría de detener mi búsqueda inicial. Aunque, con el paso de las horas, mi búsqueda se transformaría en una obsesión.
Cuando regresé a mi habitación, me costó recuperar la serenidad. Cargaba en mis hombros con el peso de lo incierto, y nada hay más devastador que la incertidumbre. Entonces, decidí salir a caminar por las calles, hasta que se hiciera la hora de cenar.
Antes de llegar a la puerta del edificio, me detuvo el encargado de la pensión. Usted está buscando a una persona en este lugar, me dijo el encargado. Sí, le respondí. Mire: vaya hasta la policía. Allí va a hallar una respuesta, agregó. Y usted cómo sabe esto, le pregunté. Acá se sabe todo, me respondió. Y entró a la pensión.
Fui caminando con una cierta precaución, casi con temor. No podía dejarme sorprender por hechos que me dejaran sin explicaciones. Por el contrario: yo había ido a ese lugar en busca de respuestas.
Al detenerme en la puerta de la oficina policial, pude ver que había dos guardias apostados en la entrada, armados y en posición firme. Pregunté a uno de ellos si me podían atender adentro. Reaccionó con una seña hecha con la cabeza, indicándome que entrara.
En el interior había solamente un individuo trabajando frente a una máquina de escribir. El individuo estaba de espaldas a mí, de modo que tuve que carraspear para que se diera vuelta y me atendiera.
- ¿Qué desea? ¿Algún trámite?
- Necesito preguntarle por una persona.
- Deme sus datos.
Una vez que escribió el nombre y el apellido del individuo que yo estaba buscando, me dijo espere un momento, y fue hasta un archivo, con cajones metálicos, que estaba a unos pocos metros. Abrió el segundo cajón, y comprobó que allí no constaba la información requerida por mí. En el tercer cajón halló una carpeta, la sacó, comparó los datos que tenía y volvió hasta donde yo aguardaba.
- Este es el que usted busca, afirmó, al tiempo que me entregaba la carpeta abierta, con una ficha con datos, y lo más curioso para mí: una foto de aquel a quien yo no conocía, pero que sí estaba buscando. Miré durante un largo momento la foto, porque se trataba de alguien cuya fisonomía me resultaba familiar. Pero no era más que eso: una mezcla de memoria y de imaginación que confundía los contornos.
- ¿A dónde está esta persona?, le pregunté.
- En este lugar, en la celda veinticuatro, me respondió.
- ¿Puedo verlo?
- Venga.
Seguí al empleado por un largo pasillo, hasta que llegamos al sector de las celdas. Eran varias, pero, en realidad, no estaban todas ocupadas; solamente pude contar unos diez presos.
En frente de la celda veinticuatro, nos detuvimos. Adentro había un individuo leyendo, recostado en el jergón.
- Tenés visitas, le dijo el empleado al preso. El preso bajó el libro que estaba leyendo y me miró.
- ¿Qué busca?, me preguntó.
- Necesito hacerle algunas preguntas.
El preso no tuvo inconvenientes. Se sentó y me dijo pregunte lo que quiera.
Apenas mantenida la primera conversación, no me costó caer en la cuenta de que estaba frente a alguien que había tenido severas lesiones emocionales desde que se reconocía como tal. Cuando me dijo que tenía padres que desconocía, empecé a explicarme ciertos comportamientos.
Busqué en mi memoria unas clases de psicología social a las que había asistido, durante mi cursado en la facultad, en los tiempos en los que me interesaba la antropología. En esas notas pude verificar lo que estaba intuyendo, con esa persona: no admitía otra lectura que no fuera una certeza de lo que le estaba ocurriendo.
Miré las notas que había tomado, y comprobé que la coincidencia era casi plena. Sin embargo, había en él algo que seguía captando mi atención, por más que se tratara de un individuo despreciable. Siempre quise estar frente a alguien que había tenido una experiencia de esa naturaleza.
Nunca, antes, pude dejar de admitir que la verdad tenía diversos rostros, y que la mediocridad se disfrazaba con velos de seda para hacernos creer que no era lo que veíamos. Suponía que los mejores momentos de la vida de un hombre transcurrían junto a los suyos y en su lugar natural, ese espacio que lo había visto nacer y desarrollarse, en armonía con ese universo pequeño. El desarraigo, lo único que producía era resentimiento y desconfianza.
Miré ese rostro surcado con los estigmas del destierro y me pude explicar tantas cosas, que me vi obligado a replantear la consideración que tenía de ese hombre.
Al día siguiente, regresé.
Caminé por el pasillo que me conducía hasta su celda. A medida que me aproximaba, experimentaba una opresión en el pecho, algo que presionaba sin piedad el centro de mi cuerpo, algo que me impedía llegar. Debo reconocer que, cuando estuve frente a la puerta de la celda, mis piernas estaban aplastadas por el cansancio.
Me detuve un momento, como tratando de tomar fuerzas renovadas, cuando sentí el alivio que necesitaba para continuar. Pero, al ingresar a la celda, me encontré con que se había ido. Pensé en lo peor: en que había escapado.
Permanecía en un estado de parálisis, cuando un guardia se acercó y me preguntó a quién buscaba. Al hombre que estaba en esta celda, le respondí. Entonces me preguntó: ¿por qué busca en este mundo a quien ya no pertenece a él?
Y se fue.
Quedé perplejo. Por unos momentos, no supe qué hacer. Miré a mi alrededor, y solamente hallé el silencio sordo de un pasillo desierto.
Traté de alcanzar al guardia. Había algo que me impulsaba a buscar a esa persona, que, no tenía dudas, habría de ofrecerme una respuesta.
Examiné ese pasillo y otros más, pero no pude hallar al guardia.
Regresé a la pensión con las manos vacías, y una impotencia desmedida.
Porque, la memoria alcanzó a revelarme que el rostro del guardia coincidía con el rostro del individuo que había sido apuñalado por la mujer.
A la mañana siguiente, el encargado de la pensión me dijo que me retirara, porque necesitaba la cama para otra persona.
El pedido me resultó extraño, pero cumplí.
Con mi equipaje en la mano, el encargado me dijo que alguien me esperaría en la estación, y que el tren saldría en una escasa media hora. No alcancé a explicarle que no quería irme, porque dio media vuelta y se fue.
Llegué a la puerta de la pensión, y un individuo de contextura física grande, levantó mi equipaje y lo llevó hasta el baúl del auto.
En la estación de trenes, como siempre, vacía, la máquina se asomaba amenazante. Sólo había dos individuos, cerca del andén. El cochero me llevó el equipaje, lo entregó al guarda, y se retiró.
Subí lentamente al tren, y me ubiqué al lado de una ventanilla. El vagón no tenía más pasajeros que yo.
Y cuando miré a través del vidrio, los únicos individuos que había en el andén de la estación eran el tipo que había sido apuñalado por la mujer, y el encargado de la pensión. Y junto a ellos, el guarda, que no era otro que el preso. Todos me saludaron y quedaron viendo cómo el tren se alejaba.
Y yo quedé viendo cómo me alejaba de ellos, para siempre.
- Eso es como cuando los perros se pelean por una hembra en celo: todos la quieren para sí, pero cada uno la defiende del otro. Es como un festín al que sólo algunos tienen acceso. Después, cuando de exudar ese aroma transformador, los galanes la olvidan. Y ella, también se olvida, dijo uno de los que se habían encontrado en el bar, después de tanto tiempo.
- De todos modos, nunca más lo volví a ver al tipo. Cuando regresé y tuve que hacer el informe, nadie creía en lo que me había pasado en el pueblo. Era como un pueblo de esos, bueno, uno de esos pueblos fantasmas, en los que quedan solamente algunas personas, y que progresivamente va desapareciendo. El tipo de la pensión era perfectamente reconocible: tenía un tajo en el cuello, en forma de letra Y, y en la frente una marca, como un signo en forma de cruz, que lo identificaba. Como cuando Dios marcó a Caín, ¿te acordás de la Biblia? Lo marcó para que los otros pueblos lo reconocieran y no lo dejaran entrar. Pero nada.
Ambos permanecieron en silencio unos momentos, hasta que uno ellos dijo bueno, tengo que seguir camino. El otro agregó que había sido una experiencia formidable reencontrarse con él. El primero se levantó, le dio la mano y se fue. El otro permaneció unos minutos más, sentado esperando que el mozo trajera la cuenta.
Ahora, Ferrari podía verlo mejor.
El individuo se puso de pie y buscó la salida, y vio que esquivando las mesas iba a poder salir, e hizo un camino entre mesas, que desembocaba en la mesa en la que estaba Ferrari, y cuando se acercó, Ferrari pudo distinguir un tajo en el cuello con la forma de una letra Y, en mayúscula, y una seña en la frente, con la forma de una cruz.
Este cuento pertenece al libro La otra mirada, Ediciones del Copista, 2007.
Ferrari leyó lo que había escrito. Pensó en lo que había escrito.
Una imagen interrumpió la concentración de Ferrari: un brazo levantado de un individuo y, en el otro extremo, otro individuo que se acercaba hasta la mesa en la que permanecía el que tenía el brazo levantado.
Dos amigos, pensó Ferrari.
Ya se sabe que cuando dos individuos, después de muchos años sin verse, se encuentran, se invitan a tomar un café, se meten en un bar y saltan, comunitariamente, de un año a otro, contándose hasta el color de los pelos de los perros que, sucesivamente, han tenido, desde que se dejaron de ver. Se ríen, se entristecen, se dan cuenta de los años que han pasado, de los años que les han pasado. Después de dos o tres horas, de cuatro o cinco cafés, se saludan, quedan en verse, y salen a la puerta, se intercambian los números de teléfonos, y se van, cada cual para su lado. Y si los agarra la nostalgia, alguno de esos domingos por la tarde, uno de esos domingos de invierno, en los que el día parece despedirse de la vida, se hablan y se saludan.
Y todo respondía a esto que acababa de pensar Ferrari: por lo que trascendió, por los volúmenes de ambos, la cosa era así.
Después de preguntarse por las respectivas familias, por los destinos de cada uno, por las profesiones, entraron en el plano de las reflexiones matizadas con recuerdos, salteados recuerdos, de los tiempos de la facultad y de las reuniones, y de lo que habían vivido en ese momento.
Uno de los individuos dijo:
- Alguien me había dicho que la vida estaba en otra parte, que no la iba a encontrar en los libros ni en las bibliotecas. Me enfrentaba a lo más profundo de mí, a lo que, acaso, no deseo adolescer jamás. Después me encontré con el que me había dicho esto. Me contó que había andado vagabundeando por el mundo, y que volvió asqueado de la vida. Sin embargo, seguía pensando que la vida no estaba en los libros. Mi capacidad para pensar en forma de palabras había empezado a declinar, antes de haberme encontrado con este individuo. Lo único que logró fue confirmar mi inercia hacia un estado al que no quería llegar.
- Mirá, hay algo parecido que me ocurrió a mí...
Ferrari ha regresado al libro de cuentos, y elige uno, casi al azar, que se titula "El signo".
Me dijeron que podía encontrar en ese lugar al hombre que estaba buscando. La mañana en la que llegué al pueblo, parecía una antesala temporal del infierno. Arriba, un sol plateado calcinaba las piedras, y desde lejos se podía ver una nube blanca de polvillo, azotada por un viento tan blanco y tan espeso que no me permitía tener la percepción del cielo. Desde que llegué a este lugar, no pude ver más el cielo celeste que había dejado en la ciudad. Sin embargo, tampoco sabía que no habría de verlo por muchísimo tiempo. La mancha blanca se perfilaba, temprano, sobre una cadena imponente de cerros lejanos, y avanzaba, lentamente, hasta llegar a las calles del pueblo, donde sólo vagaban algunas mujeres cubiertas con un largo hábito negro, desde la cabeza hasta los pies, dejando espacio libre, exclusivamente, para los ojos.
Tuve una sensación: las horas transcurridas en el tren formaban parte de un pasado remoto, casi transfigurado en pesadilla, de la que solamente llegaban hasta mí algunas imágenes deformadas por la memoria traicionera. Después de todo, la mayoría de los que me habían impulsado a buscar a ese individuo, ya estaban muertos. Solamente quedábamos mi pasado, mi memoria y yo, como únicos combatientes contra el olvido. Ya nadie podría objetar que mi vida era sencilla, porque después de haber atravesado semejantes pruebas, para comprobar que aún estaba aquí y que pertenecía a este mundo, cualquiera podría haber llegado a la conclusión de que este hueso era duro de roer.
En el pueblo los hombres hablaban poco; las mujeres no demoraban su tiempo en esas cosas, de andar preguntando quién era quién. Solamente los ancianos estaban en ventaja como para poder orientar mis pasos, porque el resto de lo que pudiera saber sobre el individuo descansaba en la memoria de unos pocos y añosos desconocidos.
Esa misma tarde, una pensión gastada me daba algún refugio. Sus paredes conocían el paso decisivo de los años, y quienes habitaban ese lugar albergaban en sus miradas ese sentimiento inexorable.
Mi habitación tenía un baño exiguo. Aproveché para ducharme.
Después, levanté la persiana de la ventana. Pude ver la calle, una calle desierta, como las de los suburbios en tarde de domingo. Silenciosa y desierta. Era como si la gente se hubiera llamado a sus interiores, para desde allí esperar. Sin saber qué. Esperar.
Sin embargo, a través de la ventana de la casa que estaba frente a la pensión, alcancé a entrever cómo, detrás de las cortinas, unas figuras humanas que se movían acompasadamente, como contoneando sus cuerpos al ritmo de alguna música desconocida, proyectaban sus sombras. Advertí que eso me llamaba la atención, pero traté de disimularlo. O, al menos, de contenerlo. No quería que me identificaran ni que me reconocieran, asomándome por la ventana para espiar. Prefería mantenerme a un costado, contra uno de los marcos.
Detrás de la ventana de la casa de enfrente, una de las figuras era más alta. Tenía los cabellos cortos. Presumí que se trataba de un hombre. La otra figura era femenina. Permanecí observando, un momento más. Luego de un contoneo, que se hacía más brusco, cada vez, la figura femenina manipuló un instrumento con la forma de una gran espada, y atravesó varias veces a la otra figura que tenía enfrente, hasta que cayó exánime, con la espada clavada en el pecho.
Como obedeciendo a un impulso desconocido, me desplacé hacia uno de los costados de la ventana, tratando de ocultarme. No sabía bien de qué me estaba ocultando, pero tenía plena noción de que eran los otros los que estaban haciendo cosas extrañas. Cuando uno va a un lugar como ese a matar a un individuo, trata de cuidar absolutamente todos los detalles.
Desde el costado de la ventana seguí observando lo que ese teatro de sombras me ofrecía. Entonces, vi cómo el individuo atravesado por la espada se lenvantaba, y con la lógica flojera de piernas que hacía contener el cuerpo, se extraía el hierro del pecho. Mientras, la mujer lo miraba, parada frente a él. Después, ella, abrió la ventana, de par en par y los dos se apoyaron en el antepecho de la ventana, él, dejando que la sangre manara abundantemente de su pecho, manchando la pared, del lado de afuera. Ambos se miraron se dieron un beso prolongado, y el hombre cayó de bruces en la ventana, dejando la mitad de su cuerpo afuera.
Salí de la pensión, tratando de buscar al hombre que pendía, muerto, en la ventana. Miré los alrededores y ubiqué la ventana de mi habitación, que había dejado abierta, para orientarme. Cuando la encontré, me di vuelta y pude localizar la casa que daba al frente de la ventana, lugar en el que se habían producido los hechos. Pero no encontré nada.
Regresé a la pensión. Busqué al encargado y le pregunté si la casa en cuestión era esa. El encargado, con un asombro casi siniestro, me respondió sí, señor, es esa. Volví a mi habitación y allí estaban: el hombre, con la mitad de su cuerpo afuera, la gran mancha roja en la pared y la mujer que regresaba al interior de la casa.
Miré hacia los costados, tratando de reconocer el lugar en el que había estado hacía un momento: todo permanecía en un orden estricto. Salí de la pensión, nuevamente, buscando la ventana siniestra. Pero no la encontré.
Cuando regresé, el encargado de la pensión, que estaba apoyado contra la pared de la puerta de entrada, me dijo aquí ocurren cosas raras, señor.
Lo miré y empecé a comprender.
Pensé que este episodio no habría de detener mi búsqueda inicial. Aunque, con el paso de las horas, mi búsqueda se transformaría en una obsesión.
Cuando regresé a mi habitación, me costó recuperar la serenidad. Cargaba en mis hombros con el peso de lo incierto, y nada hay más devastador que la incertidumbre. Entonces, decidí salir a caminar por las calles, hasta que se hiciera la hora de cenar.
Antes de llegar a la puerta del edificio, me detuvo el encargado de la pensión. Usted está buscando a una persona en este lugar, me dijo el encargado. Sí, le respondí. Mire: vaya hasta la policía. Allí va a hallar una respuesta, agregó. Y usted cómo sabe esto, le pregunté. Acá se sabe todo, me respondió. Y entró a la pensión.
Fui caminando con una cierta precaución, casi con temor. No podía dejarme sorprender por hechos que me dejaran sin explicaciones. Por el contrario: yo había ido a ese lugar en busca de respuestas.
Al detenerme en la puerta de la oficina policial, pude ver que había dos guardias apostados en la entrada, armados y en posición firme. Pregunté a uno de ellos si me podían atender adentro. Reaccionó con una seña hecha con la cabeza, indicándome que entrara.
En el interior había solamente un individuo trabajando frente a una máquina de escribir. El individuo estaba de espaldas a mí, de modo que tuve que carraspear para que se diera vuelta y me atendiera.
- ¿Qué desea? ¿Algún trámite?
- Necesito preguntarle por una persona.
- Deme sus datos.
Una vez que escribió el nombre y el apellido del individuo que yo estaba buscando, me dijo espere un momento, y fue hasta un archivo, con cajones metálicos, que estaba a unos pocos metros. Abrió el segundo cajón, y comprobó que allí no constaba la información requerida por mí. En el tercer cajón halló una carpeta, la sacó, comparó los datos que tenía y volvió hasta donde yo aguardaba.
- Este es el que usted busca, afirmó, al tiempo que me entregaba la carpeta abierta, con una ficha con datos, y lo más curioso para mí: una foto de aquel a quien yo no conocía, pero que sí estaba buscando. Miré durante un largo momento la foto, porque se trataba de alguien cuya fisonomía me resultaba familiar. Pero no era más que eso: una mezcla de memoria y de imaginación que confundía los contornos.
- ¿A dónde está esta persona?, le pregunté.
- En este lugar, en la celda veinticuatro, me respondió.
- ¿Puedo verlo?
- Venga.
Seguí al empleado por un largo pasillo, hasta que llegamos al sector de las celdas. Eran varias, pero, en realidad, no estaban todas ocupadas; solamente pude contar unos diez presos.
En frente de la celda veinticuatro, nos detuvimos. Adentro había un individuo leyendo, recostado en el jergón.
- Tenés visitas, le dijo el empleado al preso. El preso bajó el libro que estaba leyendo y me miró.
- ¿Qué busca?, me preguntó.
- Necesito hacerle algunas preguntas.
El preso no tuvo inconvenientes. Se sentó y me dijo pregunte lo que quiera.
Apenas mantenida la primera conversación, no me costó caer en la cuenta de que estaba frente a alguien que había tenido severas lesiones emocionales desde que se reconocía como tal. Cuando me dijo que tenía padres que desconocía, empecé a explicarme ciertos comportamientos.
Busqué en mi memoria unas clases de psicología social a las que había asistido, durante mi cursado en la facultad, en los tiempos en los que me interesaba la antropología. En esas notas pude verificar lo que estaba intuyendo, con esa persona: no admitía otra lectura que no fuera una certeza de lo que le estaba ocurriendo.
Miré las notas que había tomado, y comprobé que la coincidencia era casi plena. Sin embargo, había en él algo que seguía captando mi atención, por más que se tratara de un individuo despreciable. Siempre quise estar frente a alguien que había tenido una experiencia de esa naturaleza.
Nunca, antes, pude dejar de admitir que la verdad tenía diversos rostros, y que la mediocridad se disfrazaba con velos de seda para hacernos creer que no era lo que veíamos. Suponía que los mejores momentos de la vida de un hombre transcurrían junto a los suyos y en su lugar natural, ese espacio que lo había visto nacer y desarrollarse, en armonía con ese universo pequeño. El desarraigo, lo único que producía era resentimiento y desconfianza.
Miré ese rostro surcado con los estigmas del destierro y me pude explicar tantas cosas, que me vi obligado a replantear la consideración que tenía de ese hombre.
Al día siguiente, regresé.
Caminé por el pasillo que me conducía hasta su celda. A medida que me aproximaba, experimentaba una opresión en el pecho, algo que presionaba sin piedad el centro de mi cuerpo, algo que me impedía llegar. Debo reconocer que, cuando estuve frente a la puerta de la celda, mis piernas estaban aplastadas por el cansancio.
Me detuve un momento, como tratando de tomar fuerzas renovadas, cuando sentí el alivio que necesitaba para continuar. Pero, al ingresar a la celda, me encontré con que se había ido. Pensé en lo peor: en que había escapado.
Permanecía en un estado de parálisis, cuando un guardia se acercó y me preguntó a quién buscaba. Al hombre que estaba en esta celda, le respondí. Entonces me preguntó: ¿por qué busca en este mundo a quien ya no pertenece a él?
Y se fue.
Quedé perplejo. Por unos momentos, no supe qué hacer. Miré a mi alrededor, y solamente hallé el silencio sordo de un pasillo desierto.
Traté de alcanzar al guardia. Había algo que me impulsaba a buscar a esa persona, que, no tenía dudas, habría de ofrecerme una respuesta.
Examiné ese pasillo y otros más, pero no pude hallar al guardia.
Regresé a la pensión con las manos vacías, y una impotencia desmedida.
Porque, la memoria alcanzó a revelarme que el rostro del guardia coincidía con el rostro del individuo que había sido apuñalado por la mujer.
A la mañana siguiente, el encargado de la pensión me dijo que me retirara, porque necesitaba la cama para otra persona.
El pedido me resultó extraño, pero cumplí.
Con mi equipaje en la mano, el encargado me dijo que alguien me esperaría en la estación, y que el tren saldría en una escasa media hora. No alcancé a explicarle que no quería irme, porque dio media vuelta y se fue.
Llegué a la puerta de la pensión, y un individuo de contextura física grande, levantó mi equipaje y lo llevó hasta el baúl del auto.
En la estación de trenes, como siempre, vacía, la máquina se asomaba amenazante. Sólo había dos individuos, cerca del andén. El cochero me llevó el equipaje, lo entregó al guarda, y se retiró.
Subí lentamente al tren, y me ubiqué al lado de una ventanilla. El vagón no tenía más pasajeros que yo.
Y cuando miré a través del vidrio, los únicos individuos que había en el andén de la estación eran el tipo que había sido apuñalado por la mujer, y el encargado de la pensión. Y junto a ellos, el guarda, que no era otro que el preso. Todos me saludaron y quedaron viendo cómo el tren se alejaba.
Y yo quedé viendo cómo me alejaba de ellos, para siempre.
- Eso es como cuando los perros se pelean por una hembra en celo: todos la quieren para sí, pero cada uno la defiende del otro. Es como un festín al que sólo algunos tienen acceso. Después, cuando de exudar ese aroma transformador, los galanes la olvidan. Y ella, también se olvida, dijo uno de los que se habían encontrado en el bar, después de tanto tiempo.
- De todos modos, nunca más lo volví a ver al tipo. Cuando regresé y tuve que hacer el informe, nadie creía en lo que me había pasado en el pueblo. Era como un pueblo de esos, bueno, uno de esos pueblos fantasmas, en los que quedan solamente algunas personas, y que progresivamente va desapareciendo. El tipo de la pensión era perfectamente reconocible: tenía un tajo en el cuello, en forma de letra Y, y en la frente una marca, como un signo en forma de cruz, que lo identificaba. Como cuando Dios marcó a Caín, ¿te acordás de la Biblia? Lo marcó para que los otros pueblos lo reconocieran y no lo dejaran entrar. Pero nada.
Ambos permanecieron en silencio unos momentos, hasta que uno ellos dijo bueno, tengo que seguir camino. El otro agregó que había sido una experiencia formidable reencontrarse con él. El primero se levantó, le dio la mano y se fue. El otro permaneció unos minutos más, sentado esperando que el mozo trajera la cuenta.
Ahora, Ferrari podía verlo mejor.
El individuo se puso de pie y buscó la salida, y vio que esquivando las mesas iba a poder salir, e hizo un camino entre mesas, que desembocaba en la mesa en la que estaba Ferrari, y cuando se acercó, Ferrari pudo distinguir un tajo en el cuello con la forma de una letra Y, en mayúscula, y una seña en la frente, con la forma de una cruz.
Este cuento pertenece al libro La otra mirada, Ediciones del Copista, 2007.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)