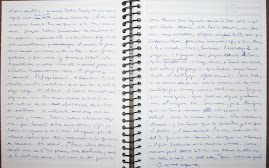1
Portese miró una vez más su reloj.
Apenas un levísimo temblor en la muñeca izquierda, le indicó que debía consultar la hora.
Permanecía sentado en la habitación, observando los movimientos que se producían en uno de los departamentos del edificio de enfrente.
Lucerna lo había contratado, porque pensaba que en ese departamento su mujer y un individuo mantenían encuentros furtivos.
Aquí tiene, dijo Lucerna una tarde: la suma que usted me pidió. Y dejó en el escritorio un sobre de papel madera, con bastante volumen, lo que permitía inferir el contenido.
Así se lo había pedido Portese: billetes, efectivo, nada de cheques ni de documentos, ni de depósitos en cuentas bancarias. Billetes.
Se lo deposito en una cuenta, le dijo Lucerna. No, deje que yo me las arreglo, respondió Portese. Le doy un cheque, insistió Lucerna. Quiero billetes, le escupió Portese.
Ese fue el trato.
Lucerna, había cumplido con su parte. Ahora, Portese debía responder con la suya.
Pero el trato no acababa ahí. Portese había exigido que, como parte del pago por los servicios que prestaba, Lucerna debía aportar con un listado de cinco libros. Son mis predilecciones literarias, le dijo Portese. Siempre lo hago así.
Cuando Lucerna puso encima del escritorio el sobre con el dinero, Portese le preguntó por los libros. Conseguí sólo tres, le respondió Lucerna. Eran cinco, dijo Portese. Hay dos que faltan.
Lucerna empezó a experimentar una especie de tensión nerviosa. Reunió la poca paciencia que le quedaba y le preguntó a Portese si esos libros que faltaban eran tan importantes. Portese le respondió con un lacónico sí, son importantes.
- Bueno, Portese: tiene el dinero, tiene tres de los cinco libros. Con todo esto puede empezar el trabajo, mientras yo sigo buscando los libros que faltan.
- Mire Lucerna: usted me parece un tipo serio y desesperado por saber en qué anda su mujer. No soy de los que hacen concesio¬nes. Pero en esta oportunidad, creo que voy a hacer una excep¬ción.
- Piense que el dinero que le he dado, es casi la totalidad de lo que tengo en reservas para mis propios gastos. Más que esto, no va a encontrar.
- ¿Por qué me dice estas cosas, Lucerna?
- Porque estoy verdaderamente desesperado. Cada vez que imagino a mi mujer con otro tipo, me dan ganas de hacer cualquier estupidez.
- No la haga. Hay muchas mujeres en el mundo.
- Pero ella no es cualquiera.
- Está bien: eso es lo que usted piensa. No lo juzgo por ser así. Acá llega cada uno... Pero está bien. Usted es un hombre serio. Lo dejo que se tome unos días más para buscar los libros que faltan.
Lucerna miró a Portese pensando que no había caso: con tipos como este no se puede discutir.
Recuerde que lo van a estar vigilando, dijo Portese antes de que Lucerna se retirara de la oficina.
Portese sabía lo que le estaba pidiendo a su cliente, y sabía, también, que este cliente lo iba a conseguir.
A la mañana siguiente fue hasta el banco, y depositó la suma de dinero que Lucerna le había pagado en efectivo.
Como Portese era un individuo acostumbrado a ciertos tratos con el dinero, no tomó demasiados recaudos para caminar por las calles céntricas, con todos los billetes repartidos en los bolsillos internos de su abrigo. Si uno anda mirando para todos lados, con cara de asustado, cualquiera se da cuenta de que lleva la plata encima, pensó Portese.
Cuando llegó al banco, se sintió más seguro: había dos policías en la puerta.
Hizo la operación y regresó a su departamento, para estudiar en profundidad el caso para el que había sido contratado.
Todo eso ocurrió en sólo un par de días, porque Lucerna quería saber los tratos en los que andaba su mujer. Y para eso le habían dado el nombre y la dirección de Portese.
Perdón que me inmiscuya, dijo Portese, con un tono entre irónico y de cuidadosa discreción, pero de monta vulgar. Perdón, reiteró, hasta lograr la atención de Lucerna, pero dígame: ¿quién le dio mis datos?
Lucerna demoró en contestar a lo que Portese le estaba preguntando.
- No sé si decirle, deslizó Lucerna.
La conversación había derivado en un juego verbal de cautos y de intereses.
- Tengo un amigo que está en política. Usted sabe, dijo Lucerna, uno va haciendo contactos y desemboca en esas relacio¬nes.
Portese miró a Lucerna y pensó este idiota se está haciendo el actor.
- Mire, le dijo Portese, no me importa quién lo haya recomendado. Me pone de muy mal humor los tipos que, como usted, se hacen los interesantes, cuando están haciendo un papel lamentable.
Lucerna desvió los ojos hacia un costado. Se hace el ofendido, pensó Portese.
- Está bien, usted debe conocer al senador Sampayo, siguió Lucerna. Me dijo que usted le había hecho un trabajo, parecido al que yo le estoy encargando.
- Solo que la mujer y su amante fueron a parar al río, agregó Lucerna. De inmediato Portese se levantó del asiento y le gritó:
- Solamente hice el seguimiento. Mi contrato acabó cuando entregué el informe y las fotos. Otros se ocuparon del trabajo sucio.
Portese fue hasta un mueble de madera que tenía en la oficina, abrió una de las puertas y sacó una botella de brandy. Quiere, le preguntó a Lucerna. Muy poco. Puso dos copas sobre el escritorio, y sirvió el licor.
- Para que vea que no le tengo bronca, que no soy rencoroso, y que dentro de todo, usted me parece un pobre tipo, dijo Portese.
Mientras tomaban, se hizo un silencio extenso.
- Yo no quiero llegar a eso, no voy a llegar a eso, dijo Lucerna, mirando el piso.
- Yo no me ocupo de eso, le aclaró Portese.
Ambos sorbieron el último trago.
- Estuvo bueno, dijo Lucerna.
- Es español, dijo Portese. Ahora está inalcanzable. Antes, podíamos darnos estos gustos. Pero bueno, los tiempos han cambiado. De acuerdo, Lucerna. Está todo. Seguimos con lo pautado.
Después de que dijo esto, Portese tomó de un sacudón lo que quedaba de brandy en la copa.