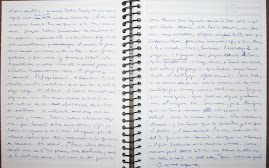Subo al altillo.
Abro la pequeña ventana, y un rayo de luz rompe la penumbra.
Miro las cercanías de la casa.
Una llovizna fiel tiñe los techos dispersos y las copas de los árboles.
No hay pájaros.
Hay un silencio denso que perturba.
Una brisa leve pasa, cambiando el rumbo inescrutable que llevan las gotas mínimas.
Nada hay que modifique ese estado de las cosas.
Desde lejos, se escucha el disparo de un arma de fuego.
Después, nuevamente el silencio.
Sé de quién es el disparo.
Y sé a quién va dirigido.
La mayoría de las personas supone que la posibilidad de escribir está dada sólo a algunos, mediante una especie de posesión mágica.
Siempre trato de desmentir esa versión. Siempre digo que el escritor tiene un talento y que tiene que desarrollarlo. Nada más.
Siempre digo que el escritor no es un individuo tocado por la divinidad. Siempre digo que el escritor es un trabajador de la palabra, que la palabra es su instrumento. A lo único que debe llegar es a dominar ese instrumento. Y ser siempre fiel a la verdad.
Una mujer, que permanecía sentada en un costado de la sala, en la que estaba dando la conferencia, levantó la mano y, con absoluta seriedad, me preguntó si yo hacía horas extras. Después de las consabidas risas que despertó la pregunta, le respondí que si no hiciera horas extras no estaría, en ese momento y en ese lugar, hablando sobre el acto de escribir.
La mujer quedó igualmente seria. No sé si la respuesta le satisfizo o si la dejó más perpleja.
Un jovencito, con lentes, cuya apariencia auguraba que se trataba de un peligroso estudiante de letras, cuando el coordinador de la conferencia le dio la palabra, desembozó una teoría abstrusa sobre construcción y desconstrucción de la escritura, para cerrar su intervención con el compromiso social y político del escritor. Una vez que terminó con su exposición, se levantó y se fue.
Los que estábamos en la sala, nos miramos azorados y coincidimos en un gesto, enarcando hacia abajo los labios y elevando las cejas, que revelaba la incertidumbre absoluta en la que el auditorio había quedado sumido.
Para salir de esa extraña situación, se me ocurrió decir que el único compromiso que el escritor tenía era con la literatura, y con el lector, y que eso lo obligaba a escribir bien. Después, el lector y la posterior crítica habrían de definir el perfil político, filosófico, religioso del escritor y de su obra. El escritor hace literatura, una literatura no desapegada de la vida. De lo contrario sería una construcción artificial, inauténtica, en la que el lector, difícilmente, podría verse reflejado.
Ante estas palabras, que contrastaban con la actitud del jovencito, los aplausos se multiplicaron. En ese momento, me tuve un asco complaciente: aproveché una instancia adversa, provocada por otro, para salir airoso a fuerza de retórica y dejando a ese otro muy mal parado. De todas maneras, el jovencito ya había dejado el escenario, y yo tenía que seguir ahí, cumpliendo con los términos de lo pactado.
Después, el moderador preguntó si alguien quería hacerme alguna otra consulta. Ante el silencio prolongado, dijo, le agradecemos su participación en este ciclo y agradecemos, también, la presencia de todos ustedes. Muchas gracias, y un nutrido aplauso colmó la sala.
Por supuesto: no podían faltar quienes no se atrevieron a hacer sus preguntas en el momento, y se acercaron para hacerlas en privado. Además, varios traían un libro mío, un papel exiguo o una pequeña libretita en la que debía estampar la firma con alguna dedicatoria adecuada para la ocasión.
Entre los que se acercaron, hubo un hombre que me extendió un cuaderno, medianamente grueso, con tapas azules y acolchadas, de un material plástico y opaco. Cuando lo abrí para firmarlo me di con que estaba todo manuscrito, con letra pareja y bien legible. Sin levantar la vista, busqué un lugar que estuviera libre, lo encontré, firmé y al extenderlo al dueño, nadie lo recibió, porque la persona que me lo había dado ya no estaba.
Pregunté si lo habían visto. Me dijeron se fue el señor. Se ve que no pudo esperar. Entonces dejé el cuaderno sobre la mesa, y seguí firmando lo que me daban.
A veces, el deseo se complementa con el temor. Perdiendo temor, el deseo termina siendo una forma de mirar desde el pasado. Casi se diría que lo que no se ha tenido, es una fatalidad que no encuentra otra respuesta que el deseo futuro.
Para construir el deseo, los modos de pensar deben estar articulados con los modos de recordar.
Construir el deseo implica apelar a una memoria de lo que pudo ser, porque no se puede tener lo que no es.
Terminé de leer este párrafo y levanté la cabeza. Enfrente, estaba Nelly, a la espera de mi opinión.
Y, Daniel, qué te pareció, me preguntó con inocultable ansiedad.
Bueno: por tratarse de un escrito, está bastante bien, le dije, y miré a Sonia, que permanecía a mi derecha. El rostro de Sonia parecía decirme: "Sos un perfecto hipócrita". Por supuesto: lo pensó con cierto cariño.
Volví mis ojos al escrito de Nelly, que se había quedado en silencio y mirándome. Qué más puedo decirte, Nelly, si en lo que escribiste veo total razón. Y además, está bien escrito.
Te gustó, me preguntó. Sí, está bien, le dije. ¿Te parece que le falta algo?, agregó, y en ese momento me dio pie para esgrimir una elegante argumentación, propia de taller literario. Sí, creo que tenés que trabajar más el estilo. Es de las primeras cosas que escribís, le pregunté. Sí, me respondió. Bueno, creo que es hora de descubrir lo que podés hacer mediante el arte de la palabra. Tenés que trabajar lo que has escrito, y vas a ver que vas a encontrar mucho para limpiar y mucho para aprender.
Aspiré profundo. Nelly me dijo gracias, muchas gracias. Sé que lo que me has dicho me va a servir muchísimo, para mejorar mi estilo. Vos sabés que te admiro, que admiro lo que escribís y cómo lo escribís. Por eso creo que tu palabra tiene un valor inmenso para mí.
Miré nuevamente a Sonia, antes de decir una sola palabra. Por favor, Nelly: la mía es una opinión, nada más.
Pero qué opinión, agregó Nelly, como si la opinión que naciera de mí fuese excluyente respecto de otras.
Y decime: ¿qué has estado leyendo, últimamente, como para motivarte a escribir lo que escribiste?, le pregunté, tratando de cambiar el tema, que me tenía como centro y que ya me estaba incomodando bastante.
Son unos libros maravillosos, que me recomendó Javier, para que orientara mis pensamientos.
Javier, le dije. Y quiénes son los autores, le pregunté. Mirá, son unos que tienen unos nombres rarísimos, todos orientales, me respondió Nelly.
Claro, ya me imagino, le dije.
Ese Javier es un farsante, es un payaso de cuarta, le dije a Sonia en el auto y camino a su casa.
- No seas así, me dijo Sonia. Sabés cómo es Nelly. Recién lo conoce y ya se siente fascinada con el tipo.
- Ya es medio grandecita como para fascinarse con cualquiera, como una adolescente.
- Dejá vivir a la gente.
- Me dan bronca los farsantes. Y más me da bronca cuando se aprovechan de la gente, de personas débiles, como Nelly.
- Entonces no te diferenciás demasiado de Javier. Lo único que te faltó fue que le recomendaras que releyera un capítulo de una de tus novelas, para ser igual que el otro.
- No me compares con ese tipo. Traté de hacer una crítica justa, pero que no hiriera la susceptibilidad de Nelly.
- Te portaste como un hipócrita.
- Está bien. Basta. Nelly está metida entre nosotros. Y lo que es peor: estamos discutiendo por ese infeliz de Javier.
- Entonces, algo tenemos que hacer, me dijo Sonia. Me comentó que iba a invitarlo para la próxima reunión.
Esa noche, cuando volví a mi casa, busqué el cuaderno de tapas azules que me habían dado, después de la conferencia. En realidad, no lograba explicarme por qué estaba tratando de encontrarlo.
Pasé dos horas revolviendo entre mis papeles, y no lo hallé.
Supuse que podría dejar la búsqueda para después.
Cuando Nelly me lo presentó, tenía toda la apariencia de uno de esos sujetos que profesaba alguna disciplina oriental, como el tai-chi, el kung fu o el feng shui. O el shushi.
Se trataba de un tipo que permanecía callado, con sus cabellos largos, lacios, con unas barbas que eran estalactitas de la cara: rubias y desabridas.
Con este individuo, que se llamaba Javier, era difícil establecer una comunicación fluida, porque su hablar tenía la particularidad de estructurarse como aforismos encadenados. Su voz quedaba en el aire, toda vez que tomaba participación en nuestras conversaciones. Y todo era eso: un pensamiento absolutamente abstracto, acerca de lo que se estaba tratando, como cerrando el ciclo del diálogo con una conclusión plena de sabiduría y experiencia. Y como todos permanecíamos en silencio, cediéndole la palabra para que completara el pensamiento, el aforismo estaba ahí.
En una reunión, de las que organizaba Nelly en su casa, empecé a notar lo siguiente: cada aforismo que emitía Javier, contenía diecisiete sílabas que, dicho con una cadencia determinada, acababan ordenadas en un haiku.
Cuando me di cuenta de esto, le presté cada vez más atención, no porque me interesara lo que decía, sino cómo lo decía. Porque de su boca salían los mayores ganados verbales, y todos permanecían en silencio, tratando de comprender el mensaje, primero, y de conectar, después, con lo que se estaba hablando.
Sonia pensaba que este Javier era uno de esos occidentales que pretendía exasperar a sus congéneres con lo que hacía. Una tarde, me lo dijo. Noté que había una cierta ojeriza en sus palabras, porque tanto ella como yo, cada vez soportábamos menos a este personaje. Pero Nelly, la buena de Nelly, se empeñaba en invitarlo a sus reuniones.
La disyuntiva era: ir o no ir a la casa de Nelly.
Sonia me dijo por teléfono no podemos ofender a Nelly, porque no nos guste uno de sus invitados. Le dije a Sonia tenés razón, pero ese tipo arruina todo cada vez que va. Tampoco le podemos imponer los invitados, me dijo Sonia. No sería mala idea, le contesté con ironía, pero vaya uno a saber por quién reemplaza a este tipo. Nelly es buena, me dijo Sonia. Claro que es buena, le dije.
Esa noche fuimos a la casa de Nelly. Habíamos quedado en que yo pasaba a buscar a Sonia por su casa.
En el auto, Sonia me dijo no te vayas a poner pesado con Javier. Dejalo, nomás, con sus haikus orientales y sus aforismos de lata, le dije, con una cierta resignación.
Frente a la puerta de la casa de Nelly, toqué el timbre. Esperamos bastante antes de ser atendidos. Hasta que se abrió la puerta. Detrás apareció Nelly, envuelta en un vestido hasta los tobillos, rústico y mal hecho. Nelly estaba descalza.
Pasen, nos dijo. Al entrar, advertimos dos cosas: la casa permanecía en una semipenumbra azul, espesada por varios sahumerios encendidos y dispersos; y Nelly había hecho alfombrar todo el piso.
Para hoy preparé todo, según indicaciones de Javier, dijo Nelly.
Nos miramos con Sonia, y creo que adivinó en mis ojos los deseos concretos de irme.
Pensé que iban a estar, en la reunión, otros amigos. Eso me serenó un poco.
- Vení, Sonia, vamos a traer algo para tomar, dijo Nelly, y Sonia fue tras ella.
En ese momento, se escuchó el timbre. Desde la cocina, Nelly me pidió que atendiera la puerta.
Afuera había un tipo, con cabellos cortos, medio rubio, pulcramente afeitado, con lentes para sol, vestido con camisa blanca, corbata negra, lisa, pantalones negros y zapatos negros. Un detalle: en los pantalones, llevaba tiradores.
Me saludó. Detrás de los lentes no pude reconocer el rostro. Pero la voz me reveló, desde la profundidad de mi memoria, un indicio. Tenía la certeza de la identidad, pero no me atrevía a decir el nombre que se asociaba con esa persona.
- No te acordás de mí: soy Javier, me dijo.
Voz, nombre, persona, fueron uno solo.
Procuré conservar la naturalidad.
- Javier, no te había reconocido. Pasá.
- Cambio de hábitos, me dijo, al momento que entraba al living.
El trato entre ambos se mantenía dentro de los límites de la más ampulosa caballerosidad.
Mientras cerraba la puerta, le dije a Javier que iba a avisar a Nelly que había llegado.
- No te preocupes: ya se va a dar cuenta, me dijo.
Los haikus habían modificado su métrica.
En ese momento, Nelly venía distraída, con una bandeja en sus manos, hablando con Sonia, cuando vio que en el living estaba Javier. Interrumpió lo que estaba diciendo. Miró fijamente a Javier: ella tampoco podía dar crédito a semejante transformación.
- ¿Sos vos?, le preguntó.
- Sí, sigo siendo yo.
Nelly no dejaba de demostrar su absoluto desconcierto ante lo que estaba ocurriendo.
Sonia me miró. Creo que ustedes deben arreglar algunas cosas, dije, vamos Sonia.
Saludamos a ambos y salimos.
Durante todo el trayecto hasta la casa de Sonia, no dijimos una sola palabra.
Mañana hablamos, fue la frase convenida, y que ya no recuerdo quién de los dos la expulsó, como una blasfemia incolora.
Después, retorné a mi casa. En realidad, vivía cerca de la casa de Nelly, de modo que, prácticamente, debía realizar el mismo trayecto pero de regreso.
Antes de acostarme, fui a mi estudio. Y al encender la luz, pude ver, depositado sobre el escritorio, el cuaderno de tapas azules y acolchadas, que alguien me había dado aquella noche de la conferencia.
Yo no recordaba haberlo dejado allí. Tampoco recordaba haberlo encontrado.
Lo abrí, y empecé a hacer correr las páginas, escritas con letra pequeña y ajustada.
Era una especie de diario, que recogía impresiones sobre los individuos que se vinculaban a quien había escrito esas páginas. Y pude reconocer algunos nombres: el de Sonia y el mio. Y algo más interesante aún: la autora del diario era Nelly.
Esa la mañana, llamé a Sonia, para preguntarle por lo de la noche a anterior y para comentarle lo que había encontrado.
- No puede ser. Nelly nunca me había dicho lo del diario.
- Es letra de ella, le dije. La puedo reconocer. Además, habla de nosotros permanentemente. Ofrece detalles puntuales que sólo nosotros y ella conocemos.
- ¿No te acordás quién te dio ese diario?, me preguntó Sonia.
- Lo único que recuerdo es que entre todos los papeles que había esa noche, apareció el cuaderno. Cuando lo firmé y traté de devolverlo, el dueño ya no estaba.
- Hablás de dueño. Es decir que era un tipo.
- La gente que estaba allí dijo que un señor lo había dejado. Pero todo estaba muy confuso.
- Ahora le hablo por teléfono a Nelly.
Pensé que la situación no iba a modificarse sustancialmente. Pensé, también, que Nelly era muy prudente, aunque tenía la suficiente confianza como para revelarle a Sonia lo ocurrido con Javier.
Ese día se nubló por completo. Miré por la ventana, justo cuando unas gotas espesas y con forma de medallón, habían empezado a caer.
Por la tarde, cuando el frío terminó de acobardarme, llamé por teléfono a Sonia para avisarle que no iría a buscarla, que debía acabar con un trabajo para la facultad, y que necesitaba todo el tiempo.
Del otro lado, Sonia me dijo que nadie atendía en la casa de Nelly.
Fui hasta el escritorio y continué con la lectura del diario.
Había reproducidas conversaciones enteras entre Sonia, Nelly, Javier y yo, pero, en un momento empecé a darme cuenta de algo: esas conversaciones habían sido escritas antes de producirse, porque el cuaderno había llegado a mí antes de haber compartido ninguna reunión con Javier, en casa de Nelly.
No dejaba de impactarme la precisión con la que el diario se iba adelantando a los hechos.
Toda la noche permanecí atado a las páginas del diario. No pude dejar de leerlas, porque habían logrado algo que, todos lo sabemos, es muy difícil: la profecía. Pero se trataba de una profecía con absoluta exactitud, no era relativa, de esas de las que hay que apelar a métodos exegéticos para compreder el mensaje último.
Se trataba de una precisa dicción del futuro, de un futuro que me comprometía directamente.
En el desarrollo de la lectura, hubo muchos momentos en los que me vi absolutamente desconcertado. Por ejemplo, la escena en la que se produce el cambio de Javier: de uno de esos orientaloides alterados, que recitaba a Jibran de memoria, y que tenía el hábito furioso del haiku, a un tecno de los que están con el celular colgado del cinto del pantalón, hablando de computadoras y de economía. En medio, casi treinta años de historia y de cultura occidental.
Pero lo impactante estaba en la forma en que quien había escrito el diario, había recibido esa nueva imagen: no quedaba del todo claro si la expresión se refería a la nueva imagen o a algo que asombra por la exactitud en el cumplimiento del futuro.
Nelly escribió: Yo llevaba una bandeja con platos y copas. Detrás venía Sonia. Cuando vi a Javier, no podía reconocerlo en su nuevo atuendo, en su manera diferente de presentarse ante mí. Lo que se había operado en él, había sido una verdadera metamorfosis, una transformación recreativa: Javier había nacido nuevamente. O no. Porque, si bien había podido ingresar en algunos aspectos de la intimidad de Javier, no me había revelado, en todas sus dimensiones, detalles de su vida antes de haberme conocido.
Pero lo más asombroso fue el tratamiento que Javier fue haciendo de la situación: estudiaba cada movimiento, o cada movimiento revelaba estar estudiado de antemano, como ensayado, como si se tratara de una puesta en escena, una y otra vez, con todos los pormenores previstos, como anticipándose a un futuro del que, acaso, ambos conservábamos una tenue memoria.
Las páginas del diario seguían, ineluctablemente, el rumbo de una confesión anticipada.
Yo conocía la historia hasta ese punto.
Casi vencido por el cansancio de toda la jornada, y en medio de un aturdimiento emocional, sin poder compartir todo esto con Sonia, los ojos se cerraban sin mediar una sola línea más de lectura. Además, como se trataba de letra manuscrita, el esfuerzo era doble.
Cerré el diario y fui a dormir, tratando de aprovechar lo que quedaba de la noche, que era poco.
Sin embargo, el insomnio tuvo un poder mayor. Hice todos los esfuerzos posibles para dormir. Pero ese fue mi error: hacer todos los esfuerzos posibles, porque terminé con todo mi cuerpo contraído y endurecido, y, como se sabe, ese es el peor de los remedios para combatir el insomnio.
Cada una de las imágenes de ese pasado, descubierto y anticipado por Nelly y asentado en ese diario del futuro, se reiteraban como un recuento necesario. Nos veía, a Sonia y a mí, en medio de un escenario, como participando de una obra, en la que éramos los únicos que no conocíamos los detalles del libreto, y en la que los demás tenían el control de todos los movimientos. Pero hubo una mueca en el rostro de Sonia que me desconcertó. Un signo dirigido hacia donde estaba Nelly.
Pero esa era una impresión, una idea personal que se agotaba en lo que me producía la lectura del diario.
Lo dejé. No quise continuar. Se había transformado en un ejercicio tortuoso.
Encendí la computadora y seguí con la novela que estaba escribiendo.
Esa tarde, me habló Sonia. Voy a estar en la casa de Nelly, me dijo. Quiero acompañarla. No sé cómo le ha ido con ese tipo. Cuando vuelva te llamo. Y cortó.
El tono de la voz de Sonia no era el de siempre. Había algo en ella que no terminaba de convencerme. De todas maneras, mi casa estaba cerca de la de Nelly. Podría pasar por acá, tomábamos un café y me contaba. Pero no lo había planteado así.
No debía preocuparme. Las mujeres, ya se sabe, cuando hacen causa común entre ellas, se olvidan de nosotros. Después, vienen solitas.
A la noche, ya había acabado con un capítulo de la novela. Estaba satisfecho y feliz. El avance era realmente significativo.
Hablé a la casa de Sonia. Nadie me contestó. Pensé que podía estar con Nelly. Marqué el número. Nelly me atendió.
- Acaba de irse. No se sentía muy bien. Me dijo que se iba a comunicar con vos.
Quedé algo inquieto por las palabras de Nelly. Si Sonia se sentía mal, me hubiese llamado, o habría pasado por mi casa. Había algo que no estaba en su rumbo habitual.
Por la mañana, bastante temprano, me habló Sonia.
- ¿Tenés a mano el diario de Nelly?
- Sí.
- Paso por allá. Quiero verlo.
Miré el cuaderno de tapas azules y acolchadas. Permanecía sobre el escritorio.
- Vení ahora, le dije.
Subo al altillo.
Abro la pequeña ventana, y un rayo de luz rompe la penumbra.
Miro las cercanías de la casa.
Un llovizna fiel tiñe los techos dispersos y las copas de los árboles.
No hay pájaros.
Hay un silencio denso que perturba.
Una brisa leve pasa, cambiando el rumbo inescrutable que llevan las gotas mínimas.
Nada hay que modifique ese estado de las cosas.
Desde lejos, se escucha el disparo de un arma de fuego.
Después, nuevamente el silencio.
Sé de quién es el disparo.
Y sé a quién va dirigido.
Creo que Daniel no leyó las últimas páginas del diario. Acaso habría podido prevenirse de lo que le sobrevino. De todos modos, no lo hubiese evitado.
Javier tampoco entendió.
Espero a Sonia. Ella va a traer el diario.
Para seguir imaginando un futuro, que nos toca a las dos.
Este cuento pertenece al libro Escrito en el aire, Ediciones del Copista, 2008.
skip to main |
skip to sidebar

Una investigación de Darío Salvi

Novela de Daniel Teobaldi

Libro de cuentos de Daniel Teobaldi
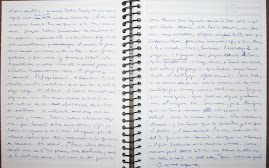
Blog de Daniel Teobaldi
El testigo impenitente

Una investigación de Darío Salvi
El final de la noche

Novela de Daniel Teobaldi
Escrito en el aire

Libro de cuentos de Daniel Teobaldi